
VALENTÍN DE BOLOÑA, “SAN PABLO ESCRIBIENDO SUS EPÍSTOLAS” (CA. 1618-1620)
Resumen
Después de la crítica nietzscheana al cristianismo en general, y a Pablo de Tarso en particular, fueron apareciendo distintos autores y corrientes que han pretendido ver en el discurso del Apóstol claves emancipatorias para los problemas que hoy aquejan a la mayor parte de la humanidad. Oponiéndome a esas posturas, intento mostrar cómo las virtudes teologales en el discurso paulino suponen el germen de un imperialismo cristiano posibilitado, en buena medida, por lo que Michel Foucault llamó “poder pastoral”.
Palabras clave: Pablo de Tarso, poder pastoral, virtudes teologales, gracia, kerigma, cristianismo.
Abstract
After Nietzsche’s critique on Christianism in general, and Paul of Tarsus in particular, a number of authors and intellectual trends have attempted to find in the Apostle’s discourse emancipatory keys to respond to the problems that affect most of humankind. Opposed to those standings, my intention is to show how the theological virtues in the Pauline discourse bear the seed of Christian imperialism; and how, such imperialism was partially enabled by ‘pastoral power’ as Michel Foucault named it.
Keywords: Paul of Tarsus, pastoral power, theological virtues, grace, kerygma, Christianism.
No penséis que vine a destruir la Ley o los Profetas: no vine a destruir, sino a dar cumplimiento.
Mt 5, 17

Si bien hay variaciones de énfasis y una impresionante variedad de matices, quienes estudian a Pablo de Tarso concuerdan en ver a su discurso como una especie de paréntesis respecto a lo que podríamos llamar el “discurso judío”, el “discurso griego” y el “discurso imperial”, a pesar de que él era un judío helenizado que disfrutaba algunas ventajas de la ciudadanía romana. Lo que podríamos llamar el “discurso paulino”, acotándonos a las cartas auténticas,[1] manifiesta un modo de trastocar esas tres realidades yuxtapuestas y, en cierto modo, hegemónicas en su contexto: el orden de la Ley judía, el saber de la Filosofía griega y el poderío del Imperio romano.

El judío que conoce bien la Ley y la sigue de manera estricta pretende salvarse por ésta, prejuicio que Pablo enfrentará en varias de sus cartas. El filósofo se configura un modo de vida que manifieste la salvación a través de la imperturbabilidad y la autarquía,[2] esa posibilidad en Pablo es cerrada por la gracia (cháris), que hace que la salvación del individuo no dependa de éste, sino de Dios. Finalmente, el ciudadano romano, a su muerte, aspira a trascender en la memoria de sus conciudadanos habiendo patrocinando importantes obras de ingeniería, monumentos, edificios, espectáculos o, cuando menos, expresando con la majestuosidad de su lápida, o de las palabras inscritas en ella, la relevancia de su vida. La trascendencia, con Pablo, no tiene que ver con una memoria colectiva sino con compartir un reino en el que no habrá más muerte.
Los escritos de Pablo, “fundador de una teología cristiana”,[3] y la labor apostólica que éstos manifiestan, apuntan a que el orden extraído de la Torá es caos frente al Escándalo que supuso la resurrección de Jesús, el saber de la filosofía griega es ignorante frente a la Locura que trajo consigo el mesías, y la fortaleza del Imperio es impotente frente a la Debilidad de Dios representada por los débiles que conformaban las comunidades del cristianismo primitivo. Dice en 1 Cor 1, 22-29:
“[…] los judíos por su parte demandan señales, y los griegos por la suya buscan sabiduría [gr. sophían]; mas nosotros predicamos [gr. keryssomen, de kérygma] un Cristo crucificado: para los judíos, escándalo; para los gentiles, necedad [lat. stultitiam]; mas para los mismos que han sido llamados, así judíos como griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo flaco de Dios, más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. Que no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles; antes lo necio del mundo se escogió a Dios, para confundir a los sabios; y lo débil del mundo se escogió a Dios, para confundir [a] lo fuerte; y lo vil del mundo y lo tenido en nada se escogió a Dios, [en suma,] lo que no es, para anular [gr. katargése, “hacer inoperante”] lo que es; a fin de que no se gloríe mortal alguno en el acatamiento de Dios”.[4]

“PABLO Y SUS CARTAS”
El kerigma (la castellanización del griego κήρυγμα) es, a la vez, el acto de anunciar algo y el contenido de ese anuncio. El kerigma paulino va dirigido a quienes no tienen una ruta de acceso suficientemente confiable para conocer lo que agrada a Dios: ni el fariseo que es un conocedor de la Ley, ni el esenio que pretende seguirla de manera estricta y se aparta de quienes no, ni el gran filósofo, ni quien tiene un linaje que se pueda rastrear hasta los grandes héroes griegos o romanos, están destinados a salvarse. Y es en ese hecho donde se asoma la primera expresión de agápē, que se tradujo al latín como caritas y que hoy conocemos como la virtud teologal de la caridad, pero que será mejor traducir por ‘amor’ (porque es una traducción más precisa[5] y porque la noción de caridad, como la concebimos hoy, reduciría el alcance de esta noción paulina).
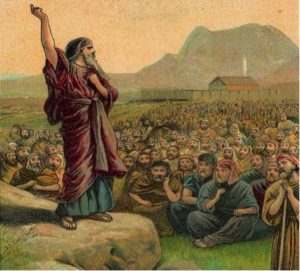
La primera característica por destacar de este amor cristiano es, pues, que se trata del completo opuesto a la arrogancia que permite el estar investido de cierto estatuto de poder. Pablo vivía en un mundo que otorgaba estatus al judío identificado como conocedor y —sobre todo— celoso de la Ley, que otorgaba también cierto estatus al filósofo y, por supuesto, al de sangre noble, que típicamente sería un patrón en la sociedad clientelar del Imperio. El amor paulino no invita al judío a que deje de seguir la Ley, sólo a que no se considere salvo por el hecho de hacerlo. Es por esta vía que se abre la posibilidad de hacer inoperante (katargése) a la Ley, como condición salvífica, en las comunidades paulinas.
De igual manera, un filósofo que viviera en el amor de la comunidad paulina no tendría por qué olvidar sus saberes, sólo no confiarse de ellos ni considerarse superior. Finalmente, el noble no tendría que negar su linaje, pero sí tendría que donar sus bienes a la comunidad para quedar en igualdad de condiciones. El amor, al igual que las otras dos virtudes, participa en la inoperatividad (katargeō)[6] de los tres aspectos que otorgan cierta jerarquía a los individuos, y que representan a los contextos hegemónicos del judío, del griego y del romano. No obstante, su característica principal es apuntar a un éthos (a cierto comportamiento), mientras que la característica principal de la fe apunta a un saber y la de la esperanza a cierta configuración de poder. Siendo esquemáticos y pedagógicos (asumiendo el costo del anacronismo), en las virtudes teologales están contenidas las preguntas kantianas: ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar?

REMBRANDT, “PABLO EL APÓSTOL” (CA. 1657)
Comenzando por el amor, habrá que oponerlo entonces, especialmente, a una Ley que promueve, ante todo, un éthos específico al que debe apegarse la descendencia de Abraham.
“[…] el que ama al otro ha cumplido plenamente la ley [lat. Legem]. Porque aquello de “No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás”, y si algún otro mandamiento hay, en esta palabra se recapitula, es a saber: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. […] Plenitud, pues, de la ley es la caridad”.[7]
Del mismo modo, la fe es lo que se opone, especialmente, al saber de la filosofía griega. “Especialmente”, porque sin duda la fe se opone también a la Ley, Pablo lo dirá explícitamente en varios pasajes, además es una fe en el christós, el mesías que vendrá a pulverizar al régimen imperial (al que se opone, especialmente, la esperanza). Conviene insistir que cada una de las tres virtudes se opone a los tres frentes hegemónicos, pero lo que aquí se analiza, de manera esquemática, es el énfasis de cada oposición. Si, ante el “¿qué debo hacer?”, el amor responde: “renuncia a tus privilegios”, ante el “¿qué puedo saber?”, la respuesta de la fe es contundente: “que Jesús ha resucitado” (y, por lo tanto, es el mesías), tal es el núcleo del kerigma.[8]

ALEXANDER ANDREYEVICH IVANOV, “APARICIÓN DE JESUCRISTO A MARÍA MAGDALENA” (1835)
Saulo conoció, incluso persiguió, a los seguidores de Jesús. No se requiere fe para saber que un hombre existió, que dio un mensaje que ahora otros repiten, en ese contexto no era extraordinario que alguien fuera crucificado, ni siquiera que alguien se declara enviado de Dios (cosa que probablemente nunca hizo Jesús[9]). Lo que escapa a toda evidencia es que, a diferencia de otros que se han creído mesías y han muerto, éste resucitó. Para dar por cierto ese hecho es para lo que se requiere fe, y es ella la que convierte a los rumores de la resurrección (que fue lo único a lo que pudo haber accedido Saulo) en un acontecimiento fundante de lo que hoy conocemos como cristianismo. En otras palabras, la fe toma el lugar de la evidencia y de la argumentación que solicitaba la filosofía.
Si nos permitimos continuar con el anacronismo, el saber de la filosofía griega antecede a Kant en preguntarse bajo qué condiciones es posible obtener “conocimiento” confiable (aunque se trata, por supuesto, de otro conocimiento), y la fe paulina hace inoperante a la posibilidad de que sea confiable el “conocimiento” si su finalidad es la salvación. En otro lugar he profundizado respecto al papel salvífico de la verdad en las escuelas helenísticas, una salvación en vida a través de diversas formas de autonomía e imperturbabilidad,[10] y es justamente esto lo que la fe paulina hace inoperante.

CARAVAGGIO, “LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO” (1600)
En Pablo encontramos la inversión de ambos ideales de salvación filosófica: frente a la autonomía, la obediencia, y frente a la imperturbabilidad, el miedo.[11] De manera similar, la alethés bíos, la verdadera vida a la que aspiraban los filósofos, todavía en tiempos de Pablo, era la vida otra, una alteridad en el modo de vida que triunfa sobre la muerte volviéndola irrelevante, mientras que la salvación que proclama el apóstol apunta a la otra vida, todo un nuevo eón en el que ya no hay muerte. La palabra que Pablo opone a la sophía griega es μωρίαν, que la Vulgata traduce al latín por stultitia. Para Séneca, contemporáneo del apóstol, el stultus es, precisamente, aquel incapaz de llevar una vida filosófica.[12] Como dice Alain Badiou:
“El apóstol es entonces el que nombra esta posibilidad (el Evangelio, la Buena Nueva, solo es eso: nosotros podemos vencer a la muerte). Su discurso es de pura fidelidad a la posibilidad abierta por el acontecimiento [esto es, la resurrección de Jesús]. No podría, pues, de ninguna manera […] competer al conocimiento. El filósofo conoce las verdades eternas […]. El apóstol […] no conoce, propiamente hablando, nada”.[13]
La fe lleva implícita la otra vida: a diferencia de otros que se proclamaron mesías, Jesús resucitó, lo que significa, para el discurso apocalíptico de la época, que el final está cerca. La respuesta más precisa a “¿qué me cabe esperar?” es ésa, “el inminente fin”, sólo ahí se sabrá quién pertenece al pueblo elegido, quién accederá a la inmortalidad. La esperanza es la función que constantemente actualiza la experiencia de la fe y el amor. La inminencia del final, donde (una fe afirma que) la salvación es posible, revive permanentemente ese saber[14] y otorga sentido a ese éthos.

SINAGOGA NIDJEI ISRAEL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Los estudios más recientes sobre el programa paulino afirman que su primera parte consistía en la conformación de comunidades de metuentes (del latín metus: miedo, “temerosos” —de Yahvé—),[15] esto es, gentiles que asistían a las sinagogas (de la diáspora, es decir, fuera de Palestina), que consideraban convertirse al judaísmo pero que no estaban circuncidados, no cumplían a cabalidad la kashrut y posiblemente no aportaban a la colecta del Templo.[16] Hallamos en muchas ocasiones el tema de la circuncisión en las cartas paulinas porque practicarla en esa época suponía, además de varios factores que podrían escapársenos, un riesgo de salud importante. La circuncisión era, sin duda, la principal razón por la que los metuentes no “completaban” su conversión al judaísmo.
En una época en que los metuentes necesitan poner en riesgo su vida para aspirar a ser judíos de segunda categoría, y en que muchos judíos esperan con ansia al mesías (una suerte de caudillo enviado por Yahvé) para tomar las armas y dar su vida luchando contra el Imperio; en una época en que la pequeñísima élite de los filósofos practican diversos ejercicios espirituales durante toda la vida para no ser perturbados por la muerte, y en que los gentiles privilegiados pagaban enormes sumas a templos de distintos cultos para obtener la fórmula de la salvación, el cristianismo ofrece la esperanza de la salvación sin pagar un centavo, sin pertenecer a ninguna élite y sin arriesgar la vida. Más aún, en su vínculo con el éthos del amor, la esperanza sostiene (y se sostiene de) una suerte de sistema de seguridad social que pronto se mostrará mucho más efectivo que el modelo clientelar y cualquier programa de beneficencia estatal. La fuerza de quienes el Imperio dicta que son fuertes se muestra débil en comparación con el devenir de estas comunidades, cuya esperanza sobrevivió por generaciones hasta hacer de él un imperio cristiano.

Algunos autores, como Badiou, insisten en traducir a la esperanza como “certeza”. Por un lado, en efecto, la función de la esperanza es que el sujeto cristiano “dé por cierta” la inminencia del final y su posibilidad de estar entre los elegidos. Esa función, ni duda cabe, modela una experiencia de mundo que precisamente algunos autores, como Agamben, han llamado “tiempo mesiánico”. Pero es necesario atender a que este “dar por cierto que el mesías puede aparecer en cualquier momento” no se confunda con tener la certeza de que se está entre los elegidos. Pablo será muy claro al respecto: sólo Dios sabe quiénes serán salvados, precisamente toda vía humana para acceder a esa certeza es lo que las virtudes teologales hacen inoperante.
“¿Qué diremos, pues? ¿Por ventura hay injusticia en Dios? ¡Eso, no! Porque a Moisés dice: “Me compadeceré de quien me compadezca y me apiadaré de quien me apiade”. Así, pues, no está en que uno quiera ni en que uno corra, sino en que se compadezca Dios […] Así, pues, de quien quiere se compadece y a quien quiere endurece. Me dirás, pues, ¿A qué, pues, se querella todavía? Pues a su resolución, ¿quién se opuso? — Hombre, hombre, ¡vamos! ¿Tú quién eres, que le plantas la cara a Dios? ¿Por ventura dirá la pieza de barro al que la modela: ¿Por qué me hiciste así? ¿O es que no tiene el alfarero dominio sobre el barro para de una misma masa hacer tal vaso para honor y tal otro para vileza?”[17]

NIKOLAI BODAREVSKY, “PABLO EN JUCIO FRENTE A AGRIPA” (1875)
Si las virtudes teologales son todas dones que provienen de Dios, la gracia es el don por excelencia: en griego es cháris, y el griego para “dones” es chárismata. Mientras el cristiano esté en esta vida puede ser carismático, puede manifestar la gracia, pero no la obtiene sino hasta la venida del Reino, siempre y cuando esté entre las filas de los salvos. Es en la gracia donde se sostienen el amor, la fe y la esperanza, para hacer inoperantes a la Ley judía, al saber griego y al poder del Imperio.
Así como esta función trascendente pone en marcha y sostiene a las virtudes, hay una función inmanente que las orquesta. La formación paulina de tendencia farisea le hacía conocer bien la profecía: “mediante Israel se salvarán todas las naciones”. La salvación era necesariamente colectiva y, además, para que la profecía se cumpliera, los gentiles debían acceder al Mensaje (euagéllion) para ser parte del pueblo elegido. En otras palabras, se requería de un kerigma, de una proclamación que fuese lo suficientemente “epidémica” para que alcanzara a llegar a todas las naciones que él podía concebir. Basta observar todos los viajes que las cartas y los Hechos de los apóstoles muestran que realizó.

EUSTACHE LE SUEUR, “LA PREDICACIÓN DE SAN PABLO EN ÉFESO” (1649)
El kerigma comporta la doble función de convertir paganos y de mantener cristianos: en todas las cartas paulinas genuinas podemos ver ese esfuerzo de “mantenimiento”. Este kerigma se configura de un modo que resultará excepcionalmente atractivo para la mayoría de los pobladores del Imperio que tenían de antemano cerrada toda posibilidad de salvarse, y aquello que lo hace tan atractivo es la triple función de las virtudes teologales: una fe que no requiere circuncisión, una esperanza que ofrece la posibilidad de la salvación gratuita, un amor que destruye algunas jerarquías y sostiene materialmente a la comunidad.
Resulta comprensible que esta excepcionalidad paulina haya generado tanta apreciación a lo largo de los siglos y ahora mismo, a veces con excesiva facilidad, se le perciba como modelo político emancipatorio. Sin embargo, la evidencia del propio discurso paulino (y del Nuevo Testamento en general, así como de otros importantes textos tempranos, especialmente la primera epístola de Clemente de Roma y El Pastor de Hermas) nos impide ignorar que el rasgo característico de esta doble función kerigmática (conversión de paganos/mantenimiento de cristianos) es la obediencia.

GAUDENZIO FERRARI, “HISTORIAS DE LA VIDA Y PASIÓN DE CRISTO” (1513)
Ya hemos dicho, con Badiou, que el apóstol no conoce nada. Todo “conocimiento” que sale de su boca no es propio. La Palabra que anuncia la salvación no es suya, se trata de un carisma que no eligió, sino que le fue concedido/impuesto (paradoja característica del amor cristiano) por Dios. El propio éthos del amor le impide considerarse especial por ello, no le queda más que someterse al don y enunciar una Palabra que, por su parte, exige la obediencia de todo cristiano:
“[…] el predicador, el apóstol, que representa […] a Dios delante de los creyentes (2 Cor 5, 20), cuya palabra es palabra de Dios (1 Tes 2, 13) […] propaga el «olor del conocimiento de Dios» (2 Cor 2, 14) y […] debe el apóstol exigir la obediencia de su comunidad (2 Cor 2, 9; 7, 15; Flp 2, 12; Flm 21) exponiéndose a ser mal entendido como si él tiranizase a los creyentes (2 Cor 1, 24), mientras que él, en cuanto creyente, se halla bajo el mismo κύριος [“señor”, “amo”] y anunciando a éste se hace «siervo» (δοῦλος) de los hombres a los que él predica (2 Cor 4, 5; 1 Cor 9, 19-23). Pero, naturalmente, en cuanto que es apóstol tiene que exigir que se mantenga la […] «obediencia a Cristo» de la comunidad como la obediencia respecto de su persona (2 Cor 10, 5 s)”.[18]
Este es el germen de lo que Michel Foucault problematizará como poder pastoral. El modo en que el pastor se somete a Dios es sometiéndose a un conjunto de prácticas orientadas a conseguir que, a su vez, el rebaño en general, y cada una de las ovejas en particular, se sometan a él.

COPIA ROMANA DEL “CRIÓFORO” DE CALAMIS
Si algo trajo consigo la esperanza, conforme pasaron los años, fue la desesperación ante el retraso escatológico. En ese marco se fue constituyendo una jerarquía[19] al interior de las comunidades. Conforme va desapareciendo la figura del apóstol, del carismático, los presbíteros y obispos se fueron consolidando como portadores de una autoridad que debe obedecerse incondicionalmente. Sin este germen de obediencia resulta incomprensible la supervivencia del cristianismo hasta volverse religión imperial(ista). Como dice Foucault:
“[…] la idea de un poder pastoral […] ajena al pensamiento griego y romano, se introdujo en el mundo occidental por conducto de la Iglesia cristiana [que la] coaguló […] en mecanismos precisos e instituciones definidas, y fue ella la que realmente organizó un poder pastoral a la vez específico y autónomo, implantó sus dispositivos dentro del Imperio Romano y organizó, en el corazón de éste, un tipo de poder que, a mi entender, ninguna otra civilización había conocido. […] entre todas las civilizaciones, la del Occidente cristiano fue sin lugar a dudas, a la vez, la más creativa, la más conquistadora, la más arrogante y, en verdad, una de las más sangrientas. […] Pero al mismo tiempo —y ésta es la paradoja en la que me gustaría insistir—, el hombre occidental aprendió durante milenios lo que ningún griego, a no dudar, jamás habría estado dispuesto a admitir: aprendió a considerarse como una oveja entre las ovejas. Durante milenios, aprendió a pedir su salvación a un pastor que se sacrificaba por él. La forma de poder más extraña y característica de Occidente, y también la que estaba llamada a tener el destino más grande y más duradero, no nació, me parece, ni en las estepas ni en las ciudades. No nació junto al hombre de naturaleza ni en el seno de los primeros imperios. Esa forma de poder tan característica de Occidente, tan única en toda la historia de las civilizaciones, nació o al menos tomó su modelo en las majadas, en la política considerada como un asunto de rebaños”.[20]
Para terminar, sugiero pensar a Pablo no sólo como apóstol del kerigma sino como profeta, en el sentido de cómo la estructura de su discurso se adelanta sorprendentemente a los hechos. A mi parecer, las tres grandes figuras que posibilitan la grandeza de la institución cristiana en la historia, encarnan las tres irrupciones del discurso paulino en sus correspondientes discursos hegemónicos. Y me parece que hoy podemos entender sus tres conversiones milagrosas como efectivas anomalías que terminan estableciéndose como hegemónicas frente a un estado de cosas que no les favorecía. Se requirió de un judío de tendencia farisea para trastocar el orden de la Ley, de un filósofo claramente helenizado para trastocar el saber de la Filosofía, y ni más ni menos que de un emperador para trastocar el poderío del Imperio.

ENRIQUE SIMONET, “DECAPITACIÓN DE SAN PABLO” (1887)
Es cierto que, con sus respectivas conversiones, Pablo no dejó de ser judío, Agustín no dejó de ser filósofo y Constantino no dejó de ser emperador, pero no es menos cierto que el judaísmo paulino funda el cristianismo, que la filosofía de Agustín consolida a la filosofía cristiana y que el imperio de Constantino posibilita un imperialismo cristiano. En mi opinión, esto nos invita a releer el katargein paulino que rescata Agamben en El tiempo que resta, menos como una suerte de violencia divina y más hegelianamente. El italiano nos hizo saber que Aufheben fue la palabra que Lutero utilizó para traducir el katargein paulino.[21] Al final fue tanta la asimilación de los discursos hegemónicos al cristianismo como lo fue la asimilación del cristianismo a los discursos hegemónicos, y si algo singular emergió ante ese encuentro fue un poder pastoral que permitió al cristianismo constituir una hegemonía sin precedentes.

IGLESIA DE SAN ANANIAS EN SIRIA. EJEMPLO DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO
Si perdemos de vista esto, corremos el riesgo (por lo demás, bastante à la mode), de seguir viendo al “cristianismo primitivo” como un modelo político emancipatorio capaz de restituir la Justicia, ignorando el papel crucial que jugó en la fundación y mantenimiento del imperialismo más longevo que ha conocido la historia, y que en tantos sentidos continúa operando hasta nuestros días. La clave está en reconocer cómo el corazón de semejante imperialismo continuó siendo ese complejo aparato disposicional de la fe, la esperanza y el amor, potenciado por la gracia y el kerigma, y cómo opera semejante dispositivo ahora mismo.
Bibliografía
- Agamben, Giorgio, El tiempo que resta. Comentario a la carta a los romanos, Madrid, Trotta, 2000.
- Badiou, Alain, San Pablo. La fundación del universalismo, Barcelona, Anthropos, 1999.
- Balz, Horst y Gerhard Schneider, Diccionario exegético del Nuevo Testamento. II, Salamanca, Sígueme, 1998.
- Bover, José María y José O’Callaghan, Nuevo Testamento Trilingüe, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2015.
- Bultmann, Rudolf, Teología del Nuevo Testamento, Salamanca, Sígueme, 1981.
- Coenen, Lothar, Erich Beyreuther y Hans Bietenhard, Diccionario teológico del Nuevo Testamento. I, Salamanca, Sígueme, 1990.
- Foucault, Michel, La hermenéutica del sujeto, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
- _______, Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006.
- Gasca Obregón, Juan Manuel, Una subjetividad antigua: la constitución de un sujeto autónomo e imperturbable en la sociedad ateniense y romana, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 2016.
- Torrents, José Montserrat, La sinagoga cristiana, Madrid, Trotta, 2005.
Notas
[1] “Los únicos documentos auténticos del cristianismo antes de la guerra judía son siete cartas de Pablo: I Tesalonicenses, Gálatas, I y II Corintios, Romanos, Filipenses y Filemón. Son auténticos en el sentido de que su autor es efectivamente el que se presenta como tal y de que pertenecen al período mencionado.” Torrents, La sinagoga cristiana, ed. cit., p. 75.
[2] “Salvarse es una actividad que se desarrolla a lo largo de toda la vida, cuyo único operador es el sujeto mismo. […] gracias a la salvación, nos hacemos inaccesibles a las desdichas […] Y a partir del momento en que se ha alcanzado […] ya no se necesita nada ni a nadie. Los dos grandes temas de la ataraxia […] y, por otra parte, la autarquía […], son las dos formas en las cuales encuentran su recompensa la salvación, los actos de salvación, la actividad de salvación que realizamos durante toda la vida.” Foucault, La hermenéutica del sujeto, ed. cit., p. 184.
[3] Bultmann, Teología del Nuevo Testamento, ed. cit., p. 241.
[4] Bover et al., Nuevo Testamento Trilingüe, pp. 877-878.
[5] “Ἀγαπάω [agapáō], originariamente apreciar, acoger amistosamente, es la palabra con significado menos específico en el griego clásico [de entre las que designan el amor]; se usa a menudo como sinónimo de philéō, como si no hubiese diferencia entre las dos palabras. En el NT tanto el verbo agapáō como el sustantivo agápē tienen un significado especial, en cuanto que se emplean para expresar el amor de Dios o la vida que está basada en dicho amor y que deriva de él.” Coenen et al., Diccionario teológico del Nuevo Testamento, p. 110.
[6] “Desactivar” según traduce Agamben, quien considera equivocada la traducción de Hübner en el Diccionario exegético del Nuevo Testamento (pág. 2250), pues en vez de oponerlo a energeō (“hacer activo”, “poner en acción”), lo opone a poieō (“hacer”). La relevancia filosófica estriba en que, desde la perspectiva del italiano, Pablo usa la distinción aristotélica de acto (enérgeia) y potencia. Cf. Agamben, El tiempo que resta, p. 98.
[7] Rom 13, 8-10, muy similar en Gál 5,14. Bover et al., op. cit., p. 858.
[8] “[…] el kerigma sobre Jesús como mesías es lo primario y fundamental que confiere a todo el resto —a la antigua tradición y a la predicación de Jesús— su carácter. Todo lo antiguo aparece bajo una nueva luz; ello sucede desde la fe pascual en la resurrección de Jesús y sobre la base de esta fe.” Bultmann, op. cit., p. 87.
[9] “[…] el Jesús histórico de los sinópticos no exige el reconocimiento, la «fe» en su persona como el Jesús Juaneo. Él no se proclama como el «mesías», es decir, el rey del tiempo de la salvación, sino que apunta, más bien, al «hijo del hombre» que vendrá, como a otro distinto de él. Él en su persona significa la exigencia de la decisión, en la medida en que su llamada es la última palabra de Dios antes del fin y como tal llama a tomar una decisión.” Bultmann, op. cit., p. 47.
[10] Gasca Obregón, Una subjetividad antigua, ed. cit.
[11] “A tal ἐλπίς [esperanza] corresponde de una manera peculiar el φόβος [miedo], que es dentro de la πίστις [fe] un elemento imprescindible, en cuanto que asegura la orientación de la mirada del creyente hacia la χάρις [gracia] de Dios. […] La fe perdería su sentido si el creyente pensase que está seguro.” Bultmann, op. cit., p. 380.
[12] Foucault, La hermenéutica del sujeto, p. 135.
[13] Badiou, San Pablo. La fundación del universalismo, p. 48.
[14] Ver: Bultmann, op. cit., pp. 377-379.
[15] “El retrato-robot de la comunidad ideal de acuerdo con este esquema sería el siguiente: una sinagoga que se adhiere a la fe en Cristo, que abre sus puestas primero a los ‘metuentes’ y luego a los simples paganos sin exigirles ninguna condición ritual. Algunos judíos recalcitrantes abandonarían la sinagoga. Todos los paganos ingresarían en la comunidad, y al final se reincorporarían los judíos que desertaron. Es probable que Pablo iniciara su carrera apostólica con este programa, y sólo el fracaso respecto a los judíos le obligó a organizar y a justificar una comunidad de meros gentiles” Torrents, op. cit., p. 116.
[16] Ver: Torrents, op. cit., pp. 46-57.
[17] Rom 9, 14-21. Bover et al., op. cit., pp. 840-841.
[18] Bultmann, op. cit., p. 366.
[19] Con una etimología que no conviene pasar por alto: hieros–arché, “gobierno/principio sagrado”.
[20] Foucault, Seguridad, territorio, población, p. 159.
[21] Agamben, op. cit., p. 100.

