Jean-Luc Nancy / trad. Maria Konta
Existió “la escuela de Carlomagno”, “el liceo de Napoleón”, “la escuela de Jules Ferry”. Cada vez, las topologías del saber y del sentido organizan las instituciones, sus espacios, sus edificios, sus disciplinas y el estatuto de los alumnos. ¿Y ahora?
- Un lugar, sin ningún juego de palabras, es donde algo tiene lugar, ha tenido lugar o debe tener lugar. Es, en suma, un destino: de esta manera uno habla de lugares de culto, lugares de crimen o lugares de confort. En qué medida debe o, incluso, puede haber lugares de enseñanza; parece que esta cuestión, en principio, merece dos respuestas contradictorias. Sí, es obvio que la enseñanza requiere un lugar apropiado, y no, no hace falta reiterar que uno puede enseñar en cualquier lugar: nuestra leyenda del profesor la representan las caminatas del Pórtico, así como las últimas lecciones de Sócrates en la cárcel, precediendo a las innumerables escenas de maestros y sabios que dispensan su sabiduría en los parques o en los bosques, a la vista de la naturaleza, o bien, de la sociedad.
Descartes no deja de declarar que ha aprendido del gran libro del mundo tanto o más que del colegio. De hecho, para ir directamente hasta el final de una lógica cartesiana que ha penetrado profundamente en el discurso moderno —y, particularmente, el francés— de la enseñanza, uno diría que el verdadero lugar de la enseñanza es el sujeto mismo. Sujeto que, para citar a Descartes nuevamente, debe ser “[…] edificado sobre un suelo que sea todo para sí mismo”. Simétrica y corolariamente se propone el modelo de formación en contacto con la naturaleza, donde, para citar a Nietzsche esta vez, es necesario que “[…] el bosque y la roca, la tormenta, el buitre, la flor solitaria […] hablen cada uno en su lenguaje” a aquel que debe progresar “sobre el verdadero camino de la cultura”.

PABLO PICASSO, “EN LA PLAYA” (1937)
El sujeto o la naturaleza es un todo: esta es la regla suprema de la autoformación y de la apropiación subjetiva integral de un conocimiento cuyos gérmenes y aspectos deben, sobre todo, competer a aquel que estudia y, en última instancia, a lo que ya está predispuesto en él y en las cosas. Desde Platón hasta Rousseau, y más allá, esta modelización es constante. El lugar específico de la educación —la escuela, el aula, los edificios, los muebles, la propia institución docente— está a priori alejado en la sombra de las necesidades de una educación elemental (por lo menos, uno admite que estos elementos deben ser llevados al sujeto) y no es digno de la consideración de una formación o de una cultura en sentido superior. La oposición del siniestro colegio con sus maestros coléricos, y el florecimiento en el libre mantenimiento de los espíritus en medio del mundo, regula un imaginario constante sobre la enseñanza. Expresiones como “liceo-cuartel”, así como el valor peyorativo asociado al epíteto “escolar”, resumen esta disposición imaginaria, es decir, en la ocurrencia ideológica.
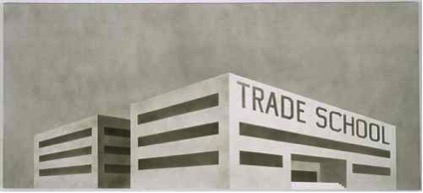
EDWARD RUSCHA, “BLUE COLLAR TRADE SCHOOL” (1992)
Sería necesario escribir (si no se hizo ya, que es bastante probable) la historia de este imaginario y mostrar cómo la crítica de las escuelas (instituciones y edificios), desde Rabelais hasta las pedagogías contemporáneas de la espontaneidad, abarca tanto las restauraciones necesarias como las represiones muy sospechosas. Esta ambivalencia tiene, ciertamente, razones muy profundas en una cultura que se ha desprendido o arrancado, desde su inicio, de un modelo de formación fundado esencialmente en la disciplina del ejemplo (modelos míticos y reales), en la observación de un orden establecido y en el registro de procedimientos (aprendizaje de memoria de todo tipo de conocimiento). Esta indiferencia o este arrancamiento nunca termina y es siempre después de él que se ejecuta el imaginario de la autoformación, que por definición excluye la institución de lugares específicos para la enseñanza. El lugar se entiende principalmente como cierre y limitación, a lo que se opone el libre movimiento en un entorno, ya sea natural o social, interior y espiritual o externo y cultural. En cuanto al entorno que se puede formar en el lugar de la enseñanza, se sospecha que depende del lugar: un entorno escolar artificial, dividido entre la rigidez reguladora y el infantilismo que lo objeta, tanto en los profesores como en los alumnos.
Sin embargo, es una esperanza propia de la democracia esperar del lugar —la escuela— la condición de posibilidad de un entorno que sea, precisamente, el de la práctica democrática en cuanto al acceso igualitario a un mismo conocimiento. Existe, pues, una contradicción secreta en el pensamiento democrático de la escuela: el modelo de la autoformación se opone al de la formación de un entorno de vida democrática.

RENÉ DANIËLS, “ACADEMIA” (1982)
- Sin embargo, la democracia, en sus formas republicanas o socializadoras, supo durante algún tiempo cómo resolver la contradicción, haciendo del acceso a la autonomía el principio regulador de una institución cuyos lugares no dejaban de cumplir sus obligaciones de un lugar definido: delimitación, cercado, organización centrípeta, disciplina que separa claramente el adentro del afuera del lugar. Durante todo este tiempo, no se trató de “abrir” el lugar escolar a una “vida” que, se suponía, no palpitaba en las rejas de la universidad, sino sólo constituir lo que vendría después, en lugar de afuera, en un después cuyo antes no debería ser la prefiguración, sino el desarrollo de un posible acceso, el paso del lugar al afuera-del-lugar, o bien a otros lugares, profesionales y ciudadanos.
Algunos lectores, sin duda, ya están irritados por una sugerencia que sospechan proveniente de nostalgia republicana. Un poco más, piensan, y tendremos la alabanza de algún viejo y austero colegio, con su campana y sus jerarquías silenciosas en el patio. No es el caso —si quieren creerme—, puesto que sé por qué este modelo es obsoleto, después de haber tenido su momento legítimo de gloria (sobre todo el de la clase del profesor, del pizarrón y del gis, no sin algunos golpes de regla en los dedos). Es por dos razones. La primera razón es el considerable desplazamiento de las bases del conocimiento; un desplazamiento que va del actual estado del lenguaje, a la complejidad de los conocimientos cada vez más ocupados en reelaborar sus propias premisas, incluso sus fundamentos, y cada vez con más dificultad de fijar con seguridad los que deberían ser considerados como los elementos. En todas partes, lo elemental dado, postulado, se retira, incierto, en favor de la indagación sobre el presupuesto, sobre la condición de posibilidad. Esto es cierto para el contenido del conocimiento, pero también para las disposiciones del aprendizaje: el alumno ya no se da y, de alguna manera, se presupone, al igual que todo el conocimiento anterior; pero es necesario primero experimentar en él las condiciones de posibilidad o de imposibilidad que ya lo han moldeado (condiciones sociales, culturales, psicológicas y generacionales). Dentro del estado actual de cosas —es decir, de los saberes y las destrezas— se ha vuelto muy difícil, delicado e incluso aporético, determinar lo que se debe instruir a los alumnos.

WALTER GROPIUS, “CASA DE LOS MAESTROS” (1925)
La segunda razón puede entenderse a partir del hecho de que nos ruborizamos cuando miramos directamente la muy estrecha relación de la palabra alumno con la palabra cría… No sugiero que debamos tratar a nuestros hijos como ganado, pero nos falta la capacidad para captar de un solo golpe lo que nos constituye desde el principio en seres de la cultura, es decir, del artificio y el arte, del forzamiento y el modelado, y lo que afirmamos de un “sujeto” que, mediante flashes y eclipses, sería sustraído de cualquier arte, dentro o más allá de él. Como resultado, estamos tensos, erizados ante cualquier esbozo de lo que hoy llamamos “adaptación” como por un término más implacable que cualquier otro (“modelado”, “adiestramiento”). Si todo el mundo se parece a sí mismo, se vuelve muy problemático instruir a todos.
Por estas dos razones que se apoyan mutuamente, el horizonte de la instrucción desaparece en la confusión y, por supuesto, con él los lugares de una instrucción.

TAKAHARU TEZUKA, JARDIN DE NIÑOS FUJI (2011)
- Un lugar de instrucción se puede ordenar muy naturalmente cuando uno ha dominado el programa de instrucción. Incluso uno puede decir que el lugar está instruido en el sentido latino de la palabra: se pone en su lugar y en orden. El orden es la adquisición de conocimiento. Hay lugar para el alumno y lugar para el maestro. Tan pronto como hay varios alumnos, se necesitan lugares idénticos y alineados de tal manera que permitan la misma recepción de la lección. La instrucción conlleva la norma, es en virtud de esta noción que la Convención bautizó a las Escuelas Normales y, si hoy está de moda lamentar (no siempre erróneamente) las normalizaciones de la Revolución después del Imperio, solo queda una escuela que normaliza, o no hace escuela —tuvo que terminar normalizando al abrirse al rebasamiento de las normas—.

ANDRE BROUILLET, “LECCION CLÍNICA EN LA SALPÊTRIÈRE” (1887)
La pregunta planteada, más bien, es la razón para agrupar a los alumnos. Si no es puramente pragmática, es porque debe haber en el conocimiento un rasgo que toca a la colectividad —incluso a la comunidad— y porque una instrucción individual debe carecer de algo en la transmisión del conocimiento. (O, más bien, una instrucción asume lo común del conocimiento cuando está indexado a una tradición, donde el preceptor es entonces el delegado del poder. Pero este índice de tradición no es necesariamente obsoleto en el estado colectivo del conocimiento y de su enseñanza). Este punto no es fácil de aclarar: pero un lugar de instrucción sólo puede ser verdaderamente instruido si es ordenado al rasgo común del conocimiento y si se sabe, en consecuencia, que no hay estrictamente ningún conocimiento para uno. Ningún conocimiento para uno solo. En estas condiciones, la escuela (la institución y la construcción) debe ser ordenada a y por su inscripción social: edificio público, mas no espacio público, lugar destinado a la instrucción pública (hermosa y fuerte expresión de antaño) de un saber él mismo público por naturaleza y por vocación.
Por estas razones, el lugar de instrucción no es un lugar de vida en el sentido ordinario que se da a esta expresión. Por el contrario, debe separarse de la “vida”, que dibuja e instala por sí misma un esquema de adquisición del conocimiento: la “clase”, cuyo nombre aún indica la puesta en orden, la “disciplina” en el sentido doble del campo determinado del saber y del rigor requerido en el ejercicio de la adquisición. Ya sea que se trate de instrumentos de física, mapas de geografía, cabinas de escucha o del volumen de libros y el eco de las voces de sus autores; es a estas presencias que el lugar debe dar lugar. Y para ello debe desviarse de la “vida” (noción pastosa). La idea de que “la vida” penetre en estos lugares es contradictoria con la enseñanza.
- Sin embargo, esto no impide que los alumnos y los profesores vivan en la escuela, al menos los alumnos, ya que su vida se define por primera vez por su condición de alumno (lo que también implica algunos presupuestos en cuanto a la juventud, en cuanto a los lugares y roles de las “edades de la vida” en la vida comunitaria, etc.). Pero es importante recordar una noción que con demasiada frecuencia se ve ensombrecida en las prácticas de planificación urbana y construcción pública: un lugar no da lugar (a su destino) a partir de su esquema organizativo; así como una zona peatonal no crea necesariamente un encuentro, y así como las “casas de los arquitectos” no son espacios de morada espontánea en el sentido intenso de la palabra, asimismo una escuela, habiendo regulado su construcción sobre la instrucción, no producirá “vida” por elementos de una concepción más ligera, más abierta o más feliz (lo que, a menudo, se reduce a unos cuantos ornamentos en el gusto posmoderno). El aire, la apertura y la felicidad (si puedo usar esa palabra) sólo pueden venir del afuera de la escuela —pero no de un afuera importado e implantado por voluntad del adentro—.

REUNIÓN DE DOCTORES EN LA UNIVERSIDAD DE PARÍS
Por otra parte, éste no es el caso para ningún lugar, y en esta medida la cuestión de los lugares de enseñanza no es una cuestión específica, más allá de los requisitos de la función de instrucción. Su problema está inscrito en un problema arquitectónico y urbanístico general que también afecta a las demás categorías de lugares. Ningún otro ámbito, sin duda (junto con el de la literatura narrativa), muestra con más claridad el estado de una sociedad o una cultura en suspenso, que no esquematiza, o todavía no (en el sentido kantiano de una imaginación anticipadora y posibilitante), las formas de su propia sociabilidad y de su propio significado.
Más o no todavía: estamos entre los dos, en el pasaje sin esquema de esquemas derrotados, a esquemas inauditos, imprevisibles. Ese pasaje siempre está prominentemente marcado por una suspensión —si no descomposición— de la escuela: pues la escuela es siempre el compendio más nítido del estado de una cultura social. Por esta razón, por ejemplo, la historia y la leyenda mezcladas dan los valores simbólicos asociados a la “escuela de Carlomagno”, al “liceo napoleónico” o a la “escuela comunal” de la República. Cada vez los topoi y las topologías de conocimiento y de sentidos organizan las instituciones, sus espacios, sus edificios, sus cuerpos docentes y sus disciplinas, así como los estatutos y la conducta de los alumnos: este es el momento cuando se cristaliza un lugar y un tener-lugar de la escuela.

EXAMEN IMPERIAL EN KAIFENG, DINASTÍA SONG (S. X-XIII)
- El carácter público o común del conocimiento (que va desde el lenguaje, por supuesto, hasta las técnicas de toda especie) no constituye, por ello, un conocimiento de lo común como tal (y en particular de las diversas condiciones previas —podría decirse trascendentales, en el sentido kantiano, e incluso existenciales, en el sentido heideggeriano— que aparecen de pasada, como el carácter común del conocimiento o el esquema de la juventud). Por el contrario, este conocimiento debe ser elaborado y transmitido de una manera específica. No estoy hablando de una “sociología”, de la que aquí dejaré el concepto del lado de los conocimientos supuestamente positivos. Más bien estoy hablando de una política, una religión o una filosofía.
La pregunta propia de la democracia, con respecto a la educación, es doble. Por un lado, está el tema de la instrucción tal como lo he tocado (pregunta por los “elementos”, y con ello las preguntas por las edades de primaria necesaria —la duración de la enseñanza obligatoria— y cada vez más cuestiones sobre las necesidades y propósitos a partir de las cuales se puede deducir lo elemental). Por otra parte, está la pregunta sobre un acceso al conocimiento de lo común (del ser-juntos) en la medida en que este conocimiento se convierte en una parte constitutiva de la existencia como participación en algo así como un sentido o una verdad.

ESCUELA EN CHIAPAS
Si la religión representa tal conocimiento en la forma de un dogma o, al menos, una certeza en la cual es posible instruir a los fieles mientras se les reúne para los cultos, que son la aplicación de la instrucción (en cierto sentido, los lugares de culto son probablemente los menos afectados en su concepción por el estado actual de la cultura; sin embargo, no son los más organizadores ni de la sociabilidad ni de la cultura, si no del único foro interno de Iglesias), el hecho que la democracia no puede tener religión civil establece de inmediato, para decirlo de manera provocativa, la imposibilidad de una instrucción cívica (al mismo tiempo uno entiende de qué deseo ha procedido la denominación). La cuestión de la “religión civil”, de su posibilidad imposible o, incluso, de su inevitable necesidad, requeriría todos los demás desarrollos. Lo descuido, no sin señalar que sigue siendo el corazón de nuestro asunto: la distancia entre el lugar de culto y el lugar de enseñanza podría simbolizar todas las expectativas del problema.

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM (CA. 1950)
Tan pronto como la religión se distancia, la política no puede pretender instruir a los ciudadanos, al menos nada más que las condiciones formales para el funcionamiento del régimen (constitución, derechos fundamentales, modos de ejercer la ciudadanía). También es necesario instruirlos en esto, que todas estas condiciones son susceptibles de cuestionamiento y revisión, incluso de refundación. Por lo tanto, la política sólo puede definir una enseñanza por defecto, donde el conocimiento no puede ser presupuesto. El conocimiento político en sentido estricto (y no la destreza del político), es decir, propiamente el conocimiento de lo común (o lo común que se sabe, consciente de sí mismo) no es asunto de la instrucción, sino de la educación.
La filosofía —que de ninguna manera es contemporánea y consustancial a la democracia— presenta la naturaleza y la estructura de un conocimiento no presupuesto y no presupuestable. No representa más que esta no-presuposición que constituye, en última instancia, el contenido o el programa completo de su disciplina.
- Podemos entender por qué la República pudo haber pensado en instituir una clase de filosofía obligatoria en el plan de estudios de una instrucción. Pero esto era presuponer una filosofía “instruible” (como pudo haberlo sido, por algún tiempo, una filosofía llamada de la Escuela o escolástica, cuya imagen —si no todo el contenido real— presuponía un conocimiento arquitectónico, fundado y ordenado a la instancia última y a la autoridad de la teología). La historia de la enseñanza filosófica en la escuela durante dos siglos ha sido constantemente atravesada por tendencias o intentos en la dirección de una filosofía normalizada y normativa, alternando con las tendencias opuestas: una filosofía de la apertura del sentido crítico, de la formación de la reflexión por uno mismo. Dicho de otro modo, es aquí donde se juega, en plena institución, la tensión, si no la separación, entre una instrucción y una autoformación. La situación a este respecto se ha vuelto particularmente delicada en los últimos veinte años y es por eso que la enseñanza de la filosofía es objeto de los enfrentamientos más tensos (cuya naturaleza se repite, además, con relación a otras enseñanzas —tendencialmente a todas—, incluyendo las matemáticas).

FUNDACIÓN JOHN LANGDON DOWN, MÉXICO
No voy a entrar aquí en el debate sobre esta enseñanza. Sólo quiero señalar que es a través de su caso —tanto un ejemplo como un símbolo, pero también revelador o catalizador del problema general de la enseñanza democrática— que la cuestión del lugar de la enseñanza toma su relieve más pronunciado.
Ahora ya no se trata —como hemos entendido— de la instrucción, sino de la educación. Educere es conducir afuera. Es hacer salir de un estado, no para llegar a otro, sino para conducir en el camino de una salida indefinida. La instrucción puede tener un término (al menos un término razonable, medido por la eficiencia), la educación no puede. Ser educado es no dejar de serlo de nuevo, salir de lo que se ha establecido como adquirido. Esto sucede desde el principio y sin cesar, no en el lugar, sino en la distinción de los lugares. De un lugar, para distinguir o discernir otro, para dejar el primero. Es esta deslocalización incesante la que une, desde el nacimiento, la filosofía y la pedagogía: no la pedagogía de la escuela, sino el ejercicio de un conocimiento (o un amor-al-conocimiento, philo-sofía, donde el amor, o si uno lo prefiere el deseo, constituye el conocimiento mismo) que es en sí mismo una pedagogía, una conducta interminable de la infancia fuera de sí misma. Y eso puede también consistir… en despedir.

BUDA ENSEÑANDO, TEMPLO DE JANTABURI, TAILANDIA
¿No es entonces muy notable que la filosofía no siempre haya vinculado su práctica con la institución educativa? En la antigüedad, la filosofía fundó sus “escuelas” (sus modos y sus modelos), pero no estaba en la escuela. Es una notable desviación de sentido que la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles sufrieron mucho más tarde (¡no es ningún accidente que la escuela no haya tomado los nombres de Pórtico o Jardín!). Estos lugares no eran ni de la instrucción ni de la vida, sino del ejercicio del pensamiento. (Lo que entonces, más allá de la escuela primaria, seguía siendo una escuela y tenía sus lugares de instrucción, era el conocimiento técnico, el de los escribas, los ingenieros, los médicos, los contadores. El arte de la oratoria se situaba en el límite entre los dos registros). El ejercicio del pensamiento exigía la skholé, es decir, el tiempo libre disponible para esta ocupación “liberal” —no servil— entre todos. El desvío del sentido de skholé es quizás el más impresionante de todos: para nosotros permanece bastante clara esta partición interna en la escuela entre la instrucción y la educación, entre el lugar definido y la migración de lugar en lugar, él mismo ilocalizable.

MOSAICO QUE REPRESENTA LA ACADEMIA DE PLATÓN
Después de la época de la escolástica, la filosofía —desde Bacon a Leibniz y Hume (no hablo, por supuesto, de los escolásticos tardíos que se repetían en la universidad)— no estaba en la escuela. Los lugares filosóficos del gran racionalismo y del gran empirismo, y también de los “filósofos” en el sentido de los ilustrados, eran salones, embajadas, palacios o viviendas retiradas… La filosofía no regresó a la escuela (pero sí, en primer lugar, a la Universidad) sino hasta la época de Kant, y por lo tanto como por casualidad con la naciente democracia. No es imposible que mañana se abra otra época donde la filosofía ya no tenga más existencia escolar (de hecho, ya ha movido sus lugares o sus escenas). La educación democrática, sin embargo, estaría fuera de discusión; ¿qué sería una democracia que no se educara a sí misma en el conocimiento de lo que ella es (lo en-común), y en el saber de que este saber mismo es su propio deseo?

UNIVERSIDAD DE BOLOÑA
No voy a concluir. Voy a resumir sólo lo más breve. La educación tiene lugares definidos y separados, pero también es necesario saber qué instrucción debe dispensar. La educación enseña el paso, el desplazamiento, incluso la vagancia sin lugar definido. La escuela democrática debe situarse con la una y deslocalizarse de la otra. Si el problema está bien planteado, parece que la primera tarea es definir la instrucción y sus lugares: sólo entonces será posible cuidar las aperturas y salidas a través de las cuales el afuera-del-lugar podría tener lugar. Siempre y cuando hoy nos sea posible repetir y definir la instrucción, localizar los elementos.
Nota
El texto original en francés intitulado “Distinction des lieux” fue publicado en Vacarme 22 invierno 2003, pp. 15-19. Véanse https://vacarme.org/article2526.html


