Trad. Miguel Ángel Gómez Mendoza
En materia de mitología nacional,[1] las señales que se reciben hoy en día son contradictorias.[2] Ellas indican, de una parte, una retirada; de otra, la coagulación de unas nuevas naciones, para nada dispuestas a renunciar a su parte de historia nacional. Como en muchos casos, Europa se constituye una vez más en laboratorio. Occidente intenta la solución postnacional, mientras que Oriente se propone demostrar la vitalidad de un concepto considerado agotado en la otra parte del continente europeo.
En estas condiciones, la unidad de Europa, de la totalidad de Europa, no se va a realizar de manera fácil: ¿cómo se sostendrá una construcción supranacional como la Unión Europea, sobre dos principios opuestos?
Primero, es digno destacar la evolución de Occidente. Occidente inventó tanto el nacionalismo, como el racismo. Pero también, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió que debía ser cambiada la dirección 180 grados. El mismo Occidente mira sorprendido los excesos nacionalistas de otros, que no son de otra naturaleza distinta, ni más graves que sus propios excesos de las últimas décadas. Lo que sucede en Occidente no es en el fondo la supresión del sentimiento nacional, sino su balanceo por otros valores que ya no le son subordinados. Sí entendemos la nación como principio dominante, sin rival, entonces en verdad nos hallamos en una fase de demolición de los edificios nacionales y de la elaboración de unas nuevas estructuras. Así, la valoración del individuo es uno de los principios concurrentes más característicos. Entre los derechos del hombre y sus deberes en la vida nacional, el énfasis cae hoy, de manera más fuerte, sobre la primera parte de este conjunto. Morir por la patria ha dejado de ser un asunto tan noble u obvio. Mucho más cuando en nombre de la Patria (¡que nunca habla!), la élite política, un gobierno u otro, han comprometido a las naciones en conflictos que han demostrado ser de mala inspiración. ¡Cuántos jóvenes franceses han muerto “por la Patria” en Indochina y en Argelia!, ¡cuántos jóvenes norteamericanos en Vietnam!
Hoy se sabe que murieron en vano. La opinión pública ya no está más dispuesta a tolerar semejante desprecio por el individuo, asociado con un culto exagerado por una idea abstracta. (Ha evolucionado también la estrategia de las élites; los grandes juegos de hoy ya no son más militares, sino económicos, y estos no conocen fronteras).
La elección de Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos de América en 1992 marcó una primera vez: el candidato ganador de la carrera por la Casa Blanca eludió el servicio militar, incluso en el delicado periodo de la guerra de Vietnam. Su contradictor, el presidente en funciones, George Bush, era, por el contrario, un héroe de la guerra del Pacífico. Pero los laureles ganados entonces no los usó, y tampoco los más recientes, ganados en la guerra del Golfo. Estados Unidos decidió que otras son las prioridades; entre ellas no figura, en primera fila, el heroísmo en el campo de batalla. En Francia se podría incluso ir más lejos: el primer ministro Lionel Jospin lanzó la idea de rehabilitar a los soldados franceses, ejecutados por desertar o no ponerse a disposición durante la primera guerra mundial. Fueron muchos: ¿cuál mejor ejemplo se podía dar para revigorizar un ejército cansado que el fusilamiento sumario de los hombres? De otra manera, semejantes disputas no tendrán pronto más sentido. El ejército inventado por la nación está en vía de cerrar su misión histórica, llevar a todos los “niños de la patria” al ejército, deja el lugar a un ejército de profesionales. Es una de las “perdidas” más sensibles que registra el concepto tradicional de nación.
Ahora bien, más arriba del individuo (pero tampoco a un nivel más importante), pero en todo caso en un nivel más cercano de los individuos que la abstracta nación, las comunidades locales, las regiones y las minorías son ahora objeto de un creciente interés. Con ritmos e intensidades diferentes, Europa, se regionaliza y se federaliza. En una España proclamada “unitaria e indisoluble” se fundan diecisiete regiones autónomas. Escocia, que continua en el marco de la Gran Bretaña, se ha convertido casi en un Estado, con la mayoría de las atribuciones de rigor. Bélgica se ha federalizado, reestructurándose según las dos comunidades lingüísticas: flamenca y valona. También en Italia hay comunidades regionales (norte versus el sur). Francia, campeona del centralismo de todo tipo, terminó por introducir el sistema de las regiones, abolido durante la Revolución, y cambiado por Departamentos artificialmente creados y dependientes directamente del gobierno; ahora las dos estructuras coexisten, lo que ilustra una descentralización moderada, no obstante, notable para una Francia tanto tiempo reticente frente a cualquier disminución de la función conductora de Paris.
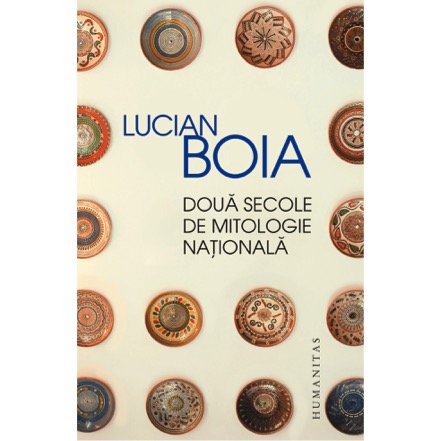
En cuanto a las minorías, no hace mucho, asociadas a sus proyectos respectivos y convertidas casi invisibles, su problemática ha comenzado a tomar forma, diversidad y a veces un grado de urgencia. Algunas han ganado el grado de unas verdaderas naciones: Escocia o Cataluña, por ejemplo. Hay confrontaciones violentas: en el País Vasco o en Irlanda del Norte. Ni en Francia, el país de la máxima homogenización, las culturas tradicionales se han disuelto del todo. Córcega –la zona minoritaria menos erosionada– es candidata a una posible autonomía. Los otros –bretones, vascos, catalanes, provenzales– manifiestan ante todo una nostalgia folclórico-lingüística, susceptible en el fondo de enriquecer y diversificar el conjunto francés (sin faltar tampoco algunas acciones más radicales de unas autonomías sin embargo relativamente aisladas). Por todas partes, se constata un cambio de mentalidad, voluntad asimiladora que sucede a la tentación de la autenticidad de las culturas locales. Se configura, de esta manera, como reacción a la globalización en curso, así como frente a los peligros de una civilización tecnológica rota de la naturaleza y contaminada –de acuerdo en esta óptica con la actual sensibilidad ecológica–, una nueva mitología, de las pequeñas entidades, a escala humana, capaz de armonizar tradición con modernidad.
A las minorías autóctonas se le han agregado, en especial en las últimas décadas, un nuevo tipo de minorías. Olas de emigrantes. Su asimilación se anuncia compleja y difícil, en especial en los casos de aquellos provenientes de Asia y África, las diferencias culturales, incluso religiosas, son obstáculos duros de superar. En Alemania para inicios del 2000, vivían aproximadamente dos millones de turcos, 1.300.000 provenientes de la antigua Yugoslavia y cerca de 300.000 polacos. Francia, de acuerdo a los datos de 1990, cuenta con 3.582.000 extranjeros, a los que se agregan 1.775.000 franceses naturalizados, en otras palabras, más de 5 millones de personas de origen diverso, cerca de una décima parte de la población del país (entre estos un gran número de islámicos de África del Norte: ahora aproximadamente 1.400.000 argelinos, marroquíes y tunecinos, registrados como extranjeros, al lado de aquellos convertidos entre tanto en ciudadanos franceses). Semejante amalgama étnico y cultural pone en una óptica irónica el esfuerzo de homogenización nacional, a la que se le consagraron tantas generaciones.
En conjunto, la sociedad de hoy, sometida a unas terribles presiones uniformizadoras, no de parte de la ideología nacional, sino de la vida moderna en general, con todo su arsenal estandarizado de tecnologías y comportamientos, tiende a promover en lo posible la individualidad del grupo. En última instancia, cualquier comunidad está formada solamente de “minorías”. Ningún individuo y tampoco ningún grupo tiene derecho a hablar en nombre de todos. El proceso mundial de globalización y la tendencia compensadora de marcar las distinciones en el interior de cada comunidad erosiona, ambas, en igual medida, las fortificaciones alguna vez inexpugnables, de la ciudadela nacional.
Además de estas nuevas realidades los mitos también se encuentran, naturalmente, Europa, el proyecto de unificación europea. El ritmo de la construcción puede decepcionar a los entusiastas; pero tampoco confirma las previsiones más escépticas. Poco a poco, la Unión Europea progresa. Ya dispone de un poder ejecutivo y de un parlamento ( significativo, donde los parlamentarios no se agrupan por nacionalidades, sino de acuerdo a las familias políticas), con atribuciones limitadas, sin embargo, en proceso de extensión. La mayoría de los electores, miembros de los países, se pronuncian incluso para adoptar una constitución europea, por un ejército europeo y por la elección de un presidente de Europa mediante voto directo (favorito es por ahora Helmut Kohl. Antiguo canciller alemán). Pero el paso de verdad decisivo fue el abandono de las monedas nacionales a favor de la moneda única europea, “euro”. La importancia económica y financiera de esta revolución no podría ser más evidente, y tampoco su impacto simbólico. La bandera y la moneda son dos de los símbolos de cualquier nación moderna. Alemania sin el marco, Francia sin el franco, o Inglaterra sin la libra esterlina (no obstante, los ingleses no se han adherido todavía al proyecto) solamente están entre tanto Alemania, Francia e Inglaterra. Se desencadena de esta manera una evolución, que puede ser irreversible, hacia la superación del hecho nacional.
Por otra parte, nadie tiene cómo prever la forma final de su construcción, tampoco el ritmo efectivo de su realización. ¿Va a ser una Europa de las naciones o Europa va terminar asimilando a las naciones, convirtiéndose ella misma en una gran nación, así como son los Estados Unidos de América? Un sondaje realizado un día antes de las elecciones para el parlamento europeo de junio de 1999, ofrece los siguientes datos con respecto a las opciones expresadas en los países con las más grandes ponderaciones de la unión. Por una Europa federal se pronuncian el 28% de los franceses, mientras que el 56% prefieren una Europa de los Estados; en Alemania las dos opciones se benefician del mismo porcentaje, 45%; Italia se inclina hacia la solución federal, con 41%, por el mantenimiento de los Estados se pronuncian 31%; en Inglaterra en cambio, apenas al 23% le agrada una Europa federal, mientras el 57% apoya la variación confederación de Estados; finalmente, los belgas optan por la solución federal, con 38% contra 35%.[3]
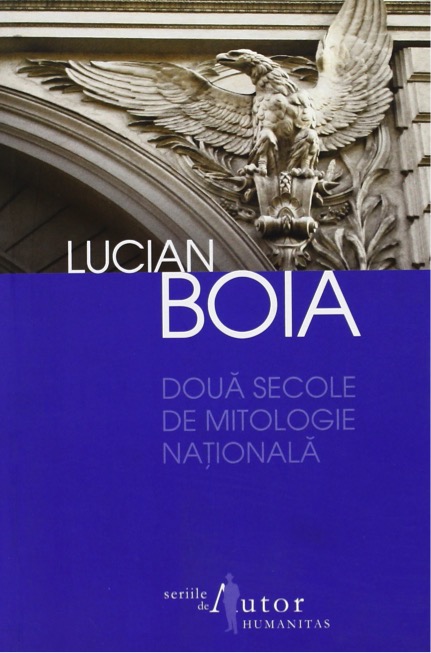
Las diferentes orientaciones no son una sorpresa. La campeona del federalismo es Italia, país que no ha olvidado sus tradicionales particularistas y donde el Estado nacional y sus instituciones, no han gozado nunca de mucha consideración. Seguida por Bélgica, Estado recién federalizado y cuyo futuro se anuncia incierto. En los alemanes funciona en igual medida el sentimiento de unidad; pero también el de diversidad del espacio alemán (expresado en las estructuras federales), igual que la conciencia que, en una variante u otra, Alemania va a jugar, por su ponderación, el papel principal. Los franceses, se entiende, mantienen su Estado, el más viejo y más sólido entre los Estados del continente, y los británicos conservan su mirada insular sobre una Europa en la que no participan sino por mitad (son los únicos que se pronuncian en contra de una constitución europea y en contra de un ejército europeo). En conjunto, predomina el concepto de una Europa de Estados, en la cual las naciones deberán continuar con una existencia disminuida, no obstante efectiva. Pero tampoco el resultado de una Europa federal no es desdeñable, solución esta que conserva sus opciones en el futuro, si se mantienen, claro está, los espacios lingüísticos y culturales distintos; con dificultad se podría hablar de naciones. Europa se volvería una gran Suiza.
Muy diferente están las cosas en Europa oriental o por lo menos en alguna parte de esta zona, donde la desintegración de la Unión Soviética y en menor escala, pero con violencia creciente, Yugoslavia dio nacimiento a un movimiento caótico del que se desprenden naciones más grandes o más pequeñas, algunas minúsculas, otras apenas potenciales, y Estados nacionales con límites inseguros.
¿Qué puede significar una nación Bosnia? ¿Y una Moldava? O, ¿quién sabe, una “transnitriana”? Algunas soluciones se van a confirmar, otras no hacen más sino alimentar estados de inestabilidad. En la mayoría de los casos es difícil decir quién tiene derecho, porque “los derechos” se sobreponen y se excluyen recíprocamente. Llegamos otra vez a la paradoja de la nación: incluso aceptando el concepto abstracto, constatamos que no existe una criterio único de delimitación, un mapa aceptable para todo el mundo. Los albaneses, netamente mayoritarios en Kosovo, están en su derecho de pretender separarse de Serbia. Pero entonces también Serbia puede reivindicar con los mismos derechos los territorios serbios que quedaron englobados en Bosnia y Croacia. En principio, los responsables políticos del mundo entero se pronuncian en contra de la modificación de las fronteras (del sistema de Versalles, modificado a finales de la Segunda Guerra Mundial). Es un punto de vista razonable, teniendo en cuenta que el primer movimiento de este tipo desataría una avalancha de pretensiones, más o menos justificadas. Lo que no significa sin embargo que el actual sistema sea perfecto. ¿Si él no deja un lugar a un Estado kurdo –para elegir un solo ejemplo de muchos posibles–, será este pueblo condenado para siempre a vivir dividido entre varios Estados? Los sistemas políticos son conservadores, y así debe ser, porque de otra manera viviríamos en un mundo fluido e inseguro. Pero las contradicciones entre las exigencias del sistema y las reivindicaciones que se acumulan representan una fuente permanente y peligrosa de tensiones y de conflictos. La mejor solución en la hora actual parece ser experimentada en Europa occidental: unidad supranacional, supresión de las fronteras, regionalización… En semejante gran estructura, sin muros interiores (donde “las minorías” van a comunicarse sin restricciones con los núcleos nacionales correspondientes), el concepto mismo de minoría va a desaparecer, porque nadie va ser más mayoritario. Sin embargo, es por ahora un proyecto ideal, y el experimento se limita a una parte de Europa.
Pero ambas orientaciones (occidental y oriental), si bien divergentes, abogan en última instancia en igual medida por la superación de las divisiones y las confrontaciones de carácter nacional. Los estallidos nacionales recientes ilustran en el fondo la degradación del concepto. Un mundo cada vez más resquebrajado y conflictivo: a esta conclusión llevaría la actual lógica de los nacionalismos. Se puede llegar también allá. Se puede llegar a cualquier parte. Esperamos que no suceda así.
Es instructivo el caso de África, porque como hemos visto, ahí nos encontramos frente a una aplicación extrema, más artificial que en cualquier parte, del concepto europeo de nación. Y aquí, como en Europa, hay tres grandes niveles: la vida local, la nación y el continente. Si bien a diferencia de Europa, donde el ideal nacional se materializó en un momento dado, de manera convincente, en África, aunque en grados diferentes, se puede hablar de un fracaso. Las naciones no lograron coagular realmente la inmensa variedad ética y tribal. Por el contrario, mediante la dominación de unos sobre otros, no hizo sino amplificar las diferencias que, en tantas ocasiones, degeneraron en masacres y guerras civiles. La superación de la ideología nacional está también en África en el orden del día, solo que ahí el contexto se presenta mucho más confuso que en Europa. El nivel local es excesivo en divisiones. La regionalización de África no sería la misma cosa que la regionalización de Europa: arriesgaría llevar más pronto a la anarquía que el equilibrio.
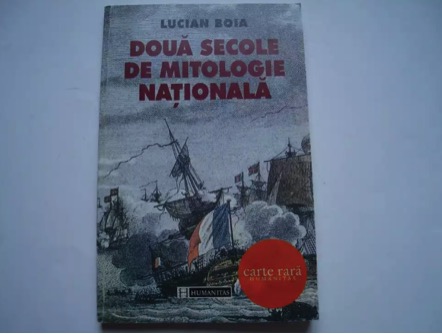
Por otra parte, a nivel superior, el ideal panafricano, defendido con tanto ardor, desde hace algunas décadas, de intelectuales y de líderes políticos, no tienen de lejos la coherencia del proyecto europeo. En sentido puramente material, está minado por la pobreza y por las dificultades internas de cada uno de los países. Y también más profundamente, en el sentido cultural, África Negra, más allá del argumento racial, no significa una unidad de civilización, así como no obstante es, pese a tantas divergencias y diferencias, Europa. Existe una “comunidad europea”, esbozada desde la antigüedad, con seguridad de la Edad Media, mientras que la unidad humana de África es reciente, resultado de la acción unificadora del colonialismo. Para África, quizás la solución más adecuada es, pese a todo, ¡la nación! Con la condición de que esta sea creíble y funcional, lo que no es para nada seguro. (No solo en África, sino por todas partes, la pobreza constituye un factor agravante. No es que ella cree la dimensión étnica, pero con seguridad la sustenta y la amplifica).
En un mundo tan diverso y con evoluciones tan contradictorias, acciona sin embargo el principio de unidad –más poderoso y activo que nunca– la escala mundial. Gracias a las comunicaciones modernas el mundo se volvió pequeño. Se establecen relaciones estrechas entre los hombres que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. El espacio pierde su significado, otro punto perdido para la identidad nacional, bien delimitada en términos territoriales. Se dan los primeros pasos hacia lo que va a ser, quizás, una civilización planetaria. La economía de mundializa, ya no conoce fronteras. Las orientaciones tecnológicas y culturales comunes se han multiplicado. Cuando y si se van a generalizar, ¡vamos a ser todos una nación! Difícil de decir si semejante hipótesis es utópica o realista, reconfortante o escalofriante. El proceso de mundialización porta, indiscutiblemente, la huella de los Estados Unidos. La tecnología de punta americana conquista el mundo, y con ella, la lengua inglesa. Cierto es que una lengua común se convierte en indispensable, en el Estado actual de acercamiento y de interacción. Hace más de un siglo, Zamenhof previó esta necesidad de inventar una lengua para todo el mundo: esperanto (en 1887). Su solución no tomó forma y no tenía cómo hacerlo, porque el “esperanto” que se habla hoy en todo el mundo es el inglés. Es un éxito tan masivo que deja de lejos atrás al griego antiguo, al latín medieval y a la lengua francesa del siglo XVIII. Estas cubrían un espacio limitado de civilización y se dirigían a un segmento igualmente limitado de una élite. Por primera vez en la historia de la humanidad, un idioma determinado, el inglés, se habla en el globo entero y penetra sensiblemente también en el nivel de las élites. Su enraizamiento es tanto más seguro, cuanto más se aferra a las tecnologías modernas de investigación y de comunicación: el lenguaje de la informática, la Internet… La lengua de Europa.
De los “Estados Unidos de Europa” (lengua oficial, de cultura y comunicación) tiende a ser el inglés, evidente no debido a Inglaterra, que tiene una posición periférica en este proyecto: el francés y el alemán se convierten en lenguas de segunda categoría, pese a su brillante carrera. Una vez con la lengua, el mundo ha recibido también todo tipo de valores culturales americanos, inclusive de ámbitos culturales populares, signo de una penetración masiva y probablemente durables. El cine americano, la música americana, Coca-Cola, los restaurantes McDonald’s…son manifestaciones y símbolos de un nuevo tipo de civilización que invadió el globo terráqueo. No sabemos a dónde se va llegar, porque este proceso nace y reacciona a medida que el tiempo pasa. Por una parte, él tiende hacia una unificación del mundo, en el espíritu de una cultura dominante, por otra, estimula los nacionalismos y, en general, la afirmación de las identidades culturales propias.
El mundo de hoy está atrapado en un juego nacional y postnacional de unidad y división, quizás siempre ha sido así con actores y escenarios diferentes que se extienden a lo largo del planeta y todos estamos implicados de una u otra manera, como actores y espectadores. De la manera como se van a enfrentar y articular los principios contrarios que giran alrededor de la nación hoy, va a resultar un futuro u otro.
Notas
[1] En: Boia, Lucian. Două secole de mitologie natională (Humanitas: Bucureşti, 1999. pp. 110-121. Traducción del rumano de Miguel Ángel Gómez Mendoza en el marco del proyecto: Enseñar la nación. Dos siglos de mitología nacional en la obra histórica de Lucian Boia. Código 4-19-5. VIIE-Universidad Tecnológica de Pereira-Colombia.
[2] Lucian Boia (1944), historiador rumano, fue profesor titular en la Facultad de Historia de la Universidad de Bucarest-Rumania. Su obra es extensa y variada, comprende numerosos títulos editados en Rumania y Francia, así como sus traducciones en inglés, alemán, húngaro, italiano y español. Su destacada obra es un punto de referencia a la hora de redefinir la historia de Rumania, de Europa y un conjunto de temas históricos como: la mitología, el imaginario, el comunismo, la nación, el clima, la historia, Occidente y la democracia, entre otros. Entre sus obras traducidas al español tenemos: Entre el Ángel y la Bestia, Andrés Bello, Santiago de Chile. 1997. ¿El fin de Occidente? Hacia el mundo de mañana, Editorial Eneida, Madrid, 2015. Traducción del rumano por Joaquín Garrigós. La tragedia alemana, 1914-1945, Editorial Catarata, Madrid, 2018. Traducción del rumano por Joaquín Garrigós. CD: Diálogos lapunkt entre Lucian Boia y Cristian Pătrăşconiu. El juego con el pasado: historia y verdad. Traducción del rumano al español, introducción y notas de Miguel Ángel Gómez Mendoza. Universidad Tecnológica de Pereira-Colombia. Prólogo Marco Antonio Jiménez García, Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Pereira: Editorial Universidad Tecnológica de Pereira. 2019. El juego con el pasado. La historia entre verdad y ficción. Pereira: Editorial Universidad Tecnológica de Pereira-Colombia. 2019. Prólogo a la edición en español por Bernard Lavallé, Profesor Universidad de la Sorbona Nueva – París 3 – Francia. Traducción del rumano por Miguel Ángel Gómez Mendoza.
[3] Datos del sondaje, en revista L’Express, 10-16 de junio de 1999, pp. 44-45.

