Resumen
El artículo se propone indagar sobre la relación entre los términos de ilusión, realidad y simulacro en Jean Baudrillard y, con ello, establecer las similitudes de esta tríada con la que establece Regis Debray para el ámbito de la imagen a partir de los regímenes del ídolo, el arte y lo visual. El artículo parte de la perspectiva ontológica de Baudrillard, que supone la artificialidad del concepto de realidad y concluye planteando una diferencia entre los análisis de ambos autores, particularmente en la correspondencia del ídolo con el ámbito de lo ilusorio, diferencia que se debe a la oposición entre signo e imagen, conceptos desde los cuales se plantean sus análisis respectivos.
Palabras clave: Baudrillard, Debray, imagen, ilusión, realidad, simulacro.
Abstract
The article aims to investigate the relationship between the terms of illusion, reality and simulation in Jean Baudrillard and establish the similarities of this triad with which Regis Debray establishes for the scope of the image from the regimes of the idol, art and the visual The article starts from the ontological perspective of Baudrillard, which implies the artificiality of the concept of reality and concludes by proposing a difference between the analyzes of both authors, particularly in the correspondence of the idol with the field of the illusory, a difference that is due to the opposition between sign and image, concepts from which their respective analyzes are raised.
Keywords: Baudrillard, Debray, image, illusion, reality, simulacrum.
Realidad e ilusión
Estamos acostumbrados a menospreciar nuestros recursos de ilusión, quizás porque a menudo olvidamos que el mundo mismo es ilusorio. Siendo más afín al mundo que la realidad, la ilusión comparte con aquél su carácter inequívocamente delirante. Pletórico, excesivo de sí mismo, a contracorriente de su propio flujo, el universo se desborda, se consume y se ahoga en su propia sobreabundancia ilimitada. Como la masa hace colapsar a la estrella, el universo atenta contra todo lo lineal.
Y es que, para considerar algo como real, resulta accesorio que exista, lo que verdaderamente exige el intelecto es que lo real sea consistente consigo, que impugne fehacientemente su condición de quimera y evite a toda costa mostrar que simultáneamente es y no es. Ser real es, más que ser patente o manifiesto, estar sometido a las exigencias de la razón, tener la solidez de lo claro y de lo distinto. Por ello, solo cuando se equipara la razón con el mundo, se compromete la realidad con la existencia. Doctrinas, religiones y civilizaciones enteras han subsistido bajo la presunción de un universo quimérico y lo que es más sorprendente, carente de una efectiva realidad detrás del velo. No sólo las religiones del Indostán llegaron a esa certidumbre conscientemente, pues probablemente esta manera de presenciar el mundo haya penetrado todas las mitologías que se negaron a someter al mundo al principio de no contradicción y las leyes del intelecto.
Dejándose seducir por la ilusión originaria de las cosas, el pensamiento mítico planea sobre la superficie de las apariencias, trazando vínculos secretos entre los seres y tejiendo entre ellos una red de correspondencias impermeables al pensamiento crítico, demasiado reticente de la apariencia y resueltamente comprometido con la verdad. La ilusión es originaria, la falsedad en cambio, nace con su antagonista. Pero esta misma antagonista verá despreciar el fondo de su propio origen: la verdad es una ilusión que olvida serlo, una ilusión reduplicada.
Los griegos habrían presentido la irrealidad del mundo sensible y atisbado el elemento ilusorio que lo compone, por ello el universo de los sentidos, sometido a la generación y la corrupción fue desestimado y debido a ello fueron quizás los primeros en despreciar las apariencias. Es más real lo que evade la contradicción y el devenir que lo que se palpa o se mira. Cuando los eleatas inventaron la razón y redujeron el ser a sus dictados, lo primero que procuraron fue mostrar que el mundo mismo no podía ser: que las cosas que lo pueblan, sometidas a la contingencia, la multiplicidad y el cambio, no pueden existir porque son absurdas, lo que implicaba la novedad de reducir la existencia a la racionalidad, a la exclusión de lo distinto y la erradicación de la contradicción. Supieron que el mundo mismo era ilusorio, pero al equiparar razón y realidad minaron la realidad de lo ilusorio. En todo caso, sabían que el mundo no se subordina a las leyes de la no contradicción.
Fue Aristóteles quien inoculó la razón en el mundo y desde entonces atribuimos realidad al mundo mismo. Antes de él, la razón poco tenía que ver con el mundo. Previo al logos, la apariencia. Sólo a partir de él, el mundo adquirió una textura sólida, formal, coherente. Para los hombres más antiguos, la ilusión tiene algo en común con el mundo: es absolutamente delirante. Por ello el mito rinde mayor justicia a la complejidad del universo que cualquier ecuación. Si nos atenemos a su sola presencia, nada se conserva, nada es, nada evita tornarse en lo contrario de sí mismo. El aquí y el ahora se tornan indiferentes a cualquier contextura. El carnaval de la sensibilidad es más próximo al delirio que al silogismo. La presencia no depende del tercero excluso.
Pero no olvidemos que cualquier representación que el hombre tenga de las cosas nace de la ilusión. Incluso, esa forma de decadencia de la ilusión a la que denominamos realidad. Schopenhauer pudo extraer del pulcro racionalismo kantiano, las consecuencias más escépticas de su doctrina: la articulación del mundo, cualquiera que esta sea, es un producto del entendimiento, no está en el mundo, no existe, sino a lo sumo como una realidad subsidiaria de una conciencia, como un epifenómeno. No sólo el principio de razón, sino el mundo de la representación es ya un delirio de la materia.
Si evitáramos inocular nuestros conceptos en nuestra sensibilidad, si, despojados de las palabras accediéramos a una sensibilidad no mediada, desnuda como la piedra de montaña, nos daríamos cuenta de que el mundo frente a nosotros es más semejante al de los sueños de lo que regularmente creemos. La ilusión es más inmediata, más natural, que la razón, sencillamente porque la razón es a la ilusión lo que el muro a la piedra: se forma con sus fragmentos cortados, superpuestos y unidos para erigir verticalmente una superficie que define y cierra el espacio que contiene.
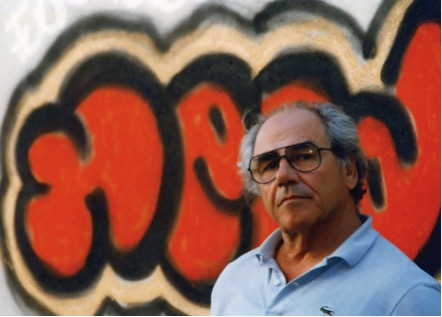
Así entonces el levantamiento de la realidad es un acontecimiento histórico, que supuso el deterioro de la ilusión. No se distinguen entre sí tanto porque una sea falsa y otra verdadera, como porque verdad y falsedad, solo existen cuando se concibe al mundo como realidad. En el mundo de la ilusión las fronteras donde se separan lo cierto de lo improbable son tan difusas como las de los espejos que Borges imagina siendo umbrales que comunicaban antiguamente sus mundos. Cuando los principios de ilusión no habían sido socavados y el mito extendía su vasto imperio sobre el orbe, el hombre se dejaba seducir por el incesante flujo de las apariencias. El mundo abandonado al juego de la ilusión no es menos real que el mundo entendido como realidad, ya que el mundo mismo es ilusorio.
La rebelión de lo real y el régimen de los simulacros
Así entonces, la realidad es ilusión codificada, azar cifrado. Es precisamente mundo como representación. Si Heidegger afirmó que la modernidad era la época de la imagen del mundo, es precisamente por la torsión que la apariencia adquiere en la solidez del mundo humano, del mundo mediado por la representación.
Todo lo anterior describe la manera en que Baudrillard concibe los reinos de la ilusión y lo real, del mito y el conocimiento, de la seducción de la apariencia y el rigor formal de la verdad. Pero sobre todo describe la abolición del primero por el segundo, que hizo sucumbir el ancien régime de la ilusión por la instauración del reino de lo real, cuyos ministerios de la razón, la objetividad, la claridad y distinción y la certeza, tuvieron la encomienda de expurgar los vestigios de lo ilusorio.
Los hijos siempre se insubordinan. Si el hombre, al despreciar la ilusión, creó una realidad que quiso objetiva y autónoma, esta realidad, cuya verdad era el principio que refrendaba y abolía simultáneamente la ilusión, no tenía por menos que emanciparse a su vez del hombre. Si la realidad es un producto de la historia humana, el mundo creado por el hombre acaba por insubordinarse y termina siendo más real que lo real.
Si lo real es la representación del mundo orientada por el honrado instinto de certificación que comparten el burócrata, el teólogo y el matemático, ese mundo legitimado acaba por desprenderse de la mera representación y ocupar la tridimensionalidad de lo real. Asistimos con ello a lo que Baudrillard ha denominado la era de los simulacros.
La representación, el mundo codificado y matematizado de la realidad que desdibujó el campo de lo ilusorio, no tardaría en desbordar sus aspiraciones de mera representación y poner manos a la obra para la edificación de un mundo humano. La lectura que Baudrillard hace de nuestra época está guiada por la autonomía que el sistema de los objetos ha adquirido con respecto al hombre mismo. Las relaciones humanas, el valor, el sexo, la inteligencia, todo adquiere un cariz de superación de la realidad mediante la instauración de un mundo atravesado por la información pura y la clonación de la realidad mediante los estímulos sensibles. La pantalla, el ordenador, la publicidad, la pornografía, el reallity, la virtualidad, todo obedece ya al desprendimiento del genio maligno de los objetos. No basta con codificar, imitar, reproducir o domesticar el mundo, la modernidad llegó a un punto de saturación en el que, por intermediación de la técnica y del código binario, el mundo del artificio adquiere autonomía y vida propia. Sila realidad tiene referente, el simulacro prescinde de él.
Pero es preciso comprender que el simulacro no es más próximo a la ilusión que a la realidad. Si bien el crimen perfecto consiste en el asesinato de la realidad, el simulacro se opone más a la ilusión que a aquélla, de la cual es resultado. Es la exageración del sentido y la eficacia puesta como contraparte a la accidentalidad de lo ilusorio. Por ello el simulacro es más solidario a la realidad que a la ilusión.
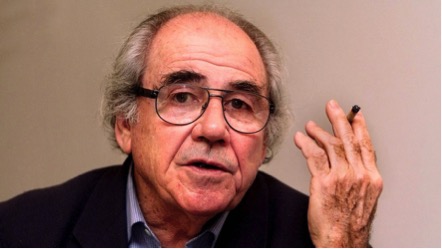
La realidad es el montaje del sentido sobre las ruinas de las apariencias. Pero el exceso de sentido tiene como resultado último, no ya la producción de la realidad, sino la erección de la virtualidad. Si la realidad asigna al mundo un sentido, interpretándolo, la hiperrealidad programa el sentido, anticipándolo. La simulación es la realización de la realidad y la empresa de la desilusión. Por ello no se trata de retornar a lo real, pues el simulacro le es solidario. Es la ilusión la que agoniza bajo el golpe del simulacro. Ante el desaliento con que estima la situación de las cosas presente (situación que invierte la pregunta de Heidegger de ¿por qué hay ser y no más bien nada? por aquella otra de ¿por qué hay nada y no más bien ser?), Baudrillard se propone la instauración de un pensamiento radical, que procura, no tanto la recuperación de lo real, como la exacerbación de la ilusión. Frente al pensamiento que se afinca en la consolidación de la verdad, en las prerrogativas de lo políticamente correcto y en el desciframiento del mundo, la rebelión de los enigmas, la exaltación de la paradoja y la reconversión irónica del sentido forman una especie de reinstauración del mundo.
Baudrillard se guarda mucho de caer en una perspectiva crítica. El pensamiento crítico se sostiene en las buenas intenciones, está del lado de la realidad y no de la ilusión, procura establecer referentes fijos. Contrariamente a lo que parezca, tampoco se trata de un pesimismo, pues a este siempre subyace la perspectiva moralista obsesionada por el sentido que desfallece ante su pérdida. El pensamiento radical no es justificable, pues los argumentos solo testimonian el celo de los idólatras de la verdad, de los prosélitos de lo objetivo. Ante la cordura del pensamiento bienintencionado, la desmesura de lo ilusorio, pues la ilusión no es refractaria al mundo, proviene de él. El hombre es creador de las verdades, pero verdad y existencia no son necesariamente sinónimos y, si al mundo parece serle indiferente el mero existir, cuanto más indolente le resultará mostrarse verdadero.
Los adeptos de las buenas razones solo se esfuerzan en mostrar su cobardía. Pero no menos cierto es que la afición de Baudrillard por la patafísica—ciencia de las soluciones imaginarias y expresión ejemplar del pensamiento radical—, que se resiste a fomentar como proyecto o utopía (por las obvias contradicciones que ello entraña), parece dar el último paso, el que, dadas las condiciones de los tiempos actuales, transita del simulacro de la realidad al simulacro de las ilusiones. Razón por lo cual, si el simulacro ha dado muerte a la realidad, quizás la revuelta del pensamiento radical permita al simulacro apropiarse definitivamente de la ilusión y acabe por borrar finalmente las huellas de su crimen perfecto.
En todo caso, la obra de Baudrillard conserva una huella de lo que ella misma denuncia, una suerte de inercia atávica y condescendiente con el pensamiento real, que se expresa en la necesidad de proponer soluciones, por extravagantes que resulten. Parece difícil escapar del simulacro. Y entonces, la hipérbole del delirio que propone el pensamiento radical probablemente se encuentre más próxima a la simulación de lo ilusorio que a la recuperación de lo ilusorio como tal. Para comprender a un autor hay que desentrañar el núcleo de sus contradicciones, lo cual desde luego no lo anula. Baudrillard tiene un carácter reactivo frente al simulacro y esta reacción quizás le aleja de la ilusión radical que busca ratificar.
Los registros de la imagen
Lo que no deja de ser cierto, es que el círculo que entrelaza lo ilusorio, la realidad y el simulacro, con el que Baudrillard describe en sentido amplio la disposición ontológica del hombre contemporáneo, ofrece correspondencias interesantes con la tríada con que Regis Debray describe las edades de la mirada humana. En tanto ejes de interpretación para un amplio espectro de las relaciones de comunicación e intercambio (sexualidad, comunicación, lenguaje, sociedad) pueden alimentarse incluso con ejemplos de lo más variado en el mundo actual. Un análisis más fino en un campo particular, pero en gran medida afín a él, es el que realiza Debray a partir de una disciplina a la que ha denominado mediología y que en su obra más famosa se propone aplicar al vasto universo de las imágenes.
Negándose a pensar el mundo de las imágenes a partir de las categorías de la comunicación —que da prioridad al lenguaje, al mensaje y al significado—, Debray opta por fundar la disciplina de la mediología que formula como principio el concepto de transmisión que, entre otras cosas y a diferencia del de comunicación, atiende particularmente la relación entre las técnicas de transmisión y el contenido de lo transmitido. Para el caso de la imagen, permite también absorber categorías que están más allá del código y de la lectura, abriéndose al espectro sensible y describiendo la eficacia simbólica de las imágenes, que posee un orden distinto al del lenguaje, pues destaca que la imagen se resiste a ser verbalizada, conservando las prerrogativas de la magia. De ahí el carácter vinculante y sagrado de las imágenes (la mediología es concebida como un materialismo religioso). No en vano, en Vida y muerte de la imagen, procura mostrar las tensiones que a lo largo de la historia se han jugado entre lenguaje e imagen, entre el discurso filosófico y la sensibilidad imaginaria, entre las tendencias iconoclastas derivadas de la teología monoteísta y el fetiche religioso, ente el arte y el discurso.

Procedente de una capa más primitiva de nuestro pensamiento, la imagen tiene un poder vinculante debido a su inmediatez que el código lingüístico difiere. Si bien lenguaje e imagen oscilan entre polos que recuperan en diferente medida las prerrogativas de uno y de otro, trasvasándose entre sí (dando pie a que el lenguaje exprese imágenes —como sucede en la poesía— o que las imágenes expresen ideas), mostrar nunca será decir y la imagen tiene mayor eficacia simbólica que la palabra, más poder de contagio y de vinculación entre los individuos.
En torno a estas reflexiones, Debray describe la historia de las imágenes a partir de tres regímenes o edades de la mirada: la era de los ídolos, la era del arte y la era de lo visual. Cada una con una modalidad de existencia, una relación con el ser, un contexto histórico, unos ideales y modos de atribución propios. Inspirado en gran medida por la clasificación de los signos de C. Sanders Pierce (indicio, ícono y símbolo que se caracterizan por el carácter representativo del signo o representamen), cada régimen tiene una forma peculiar de unir a través de la mirada.
El régimen idolátrico es el de la imagen viva, en el que la imagen es ella misma la realidad que invoca, no representa ni está ahí para ser vista, sino para ver e interactuar con los individuos que se relacionan con ella a través de los vínculos cultuales en los templos. El segundo, régimen del arte es el de la mímesis. Ahí, la imagen representa y tiene un referente, está para ser contemplada y expuesta en los museos y galerías de arte, coincide con lo que Heidegger denomina época de la imagen del mundo, donde el arte es concebido a partir de su dimensión estética. Finalmente, el régimen de lo visual, que borra las huellas de la representación, en donde la imagen, autónoma, ya no representa, forma ella misma su propia realidad: el ready made, la obra abstracta y el holograma, la imagen emancipada del referente y liberada como valor abstracto, es la era de la reproductibilidad técnica que culmina con el paso de la transmisión analógica a la codificación digital. En esta última desaparece la mímesis, pues la imagen visual suplanta, en el ejercicio de la simulación, a todo referente o, mejor aún, se convierte en su propio referente. La imagen es más real que el modelo imperfecto del que proviene. Lejos de lo que se cree, la era de lo visual es la de la muerte de la imagen, al menos de la vida de la imagen entendida como en el primero de los regímenes, es decir, la vida que subyace a la magia del juego idolátrico de la imagen. Lo mismo que en la hiperrealidad, se convierte en la realidad a la que el mundo espacial, corporal y físico estorba en aras de un espacio cibernético donde transcurren los acontecimientos. Por ello ya no podemos considerar que estamos en la era del espectáculo, sino en la del posespectáculo, pues lo que anteriormente se situaba frente a nosotros, ahora nos envuelve. Lo visual mata tanto a la infancia de la imagen como al referente.
Es fácil observar que la relación de la tríada ilusión-realidad-simulacro de Baudrillard, es llamativamente semejante a la de ídolo-arte-visual de Debray. Sobre todo, en lo que toca a la diferenciación de los dos últimos términos: la emancipación del artificio y de la imagen con respecto a los referentes. En el paso de lo real a lo hiperreal, sucede lo mismo que en el paso del régimen de mímesis al de lo visual: se trata en ambos casos de la liberación del mundo técnico que define sus propios horizontes y que se desentiende de la apariencia inmediata, erigiendo frente a ella una realidad mediata, atravesada por el código, sea binario —para el simulacro digital—, sea discursivo —para el arte—.Las similitudes son patentes en cuanto ambos consideran que el tercero de los términos corresponde con la edad del simulacro. Así, tenemos una correspondencia clara entre, por una parte, la era de la realidad y del arte (que no sería otra sino la modernidad) y la era de la hiperrealidad y lo visual (los tiempos actuales, regidos por el sistema de los simulacros).
Sin embargo, el primero de los términos (que haría corresponder la ilusión con el ídolo) es quizás menos claro y esta ausencia de claridad es significativa. Para Baudrillard, la ilusión es, como hemos expuesto arriba, el orden de la ausencia de significado y de la accidentalidad, el mundo humano adherido a las apariencias. No es, como estamos habituados a pensar por el ya largo hábito de realidad, la mera fantasmagoría o quimera, sino el de la adecuación del hombre con la arbitrariedad del mundo.

Esto no parece corresponder con el primer régimen de Debray, que estipula el ámbito del ídolo con el de la mayor vida de la imagen de los primitivos pues: “Lejos de imitar las apariencias, las obras figurativas de los «primitivos» son las herramientas del sentido”.[1] Así, frente a la ilusión —que para Baudrillard es ausencia de sentido—, la era idolátrica es para Debray aquella en que ocurre la plenitud de sentido.
Esta contradicción es aparente y corresponde más al uso de los términos que a una diferencia sustancial, la cual se evidencia en que, para ambos, el régimen inicial es el que denota una mayor plenitud vital e intensidad ontológica. Ambas, ilusión e idolatría, son para cada uno el registro más pronunciado de la presencia. Desde luego se debe recordar que la diferencia puede explicarse desde el hecho de que Baudrillard emplea sus categorías de ilusión, realidad y simulacro en un espectro más amplio que las del ídolo, el arte y lo visual de Debray, que se restringen al campo de la imagen. Pero no basta con señalar la amplitud de los fenómenos que abarcan, sino que también hay que señalar la notable influencia que ejerce el estructuralismo en la obra de Baudrillard en general y que, por lo mismo, sus conceptos se construyen desde el análisis del orden de lo simbólico y lingüístico. Así, gestada en una economía política del signo, presta menos atención al campo de lo imaginario, que en general fue de poca importancia para el estructuralismo. Precisamente Debray, en su obra sobre la imagen, resalta las particularidades propias de la imagen con respecto al lenguaje, sin obviar los diferentes cruces entre ambos.
Y es que justamente la imagen viva, hostil y en ocasiones antagónica al significado, es la que se circunscribe al orden de la apariencia, por este motivo es que tiene sentido en el ámbito de lo ilusorio. El mínimo sentido del orden lingüístico corresponde el máximo en el orden de lo imaginario. El hombre que siente en la imagen sagrada el efecto de la presencia, es más próximo a la ilusión. La imagen lleva inherente el sentido de las apariencias. Por lo que, si afirmamos que el pensamiento imaginario posee sentido, este no está dado desde los vínculos de la comunicación, sino de la transmisión simbólica.
Probablemente sea innecesario hablar de sentido en el ámbito de la imagen, porque en él la fuerza de su efectividad no viene dada por el mensaje o la significación, sino en su facultad de crear presencia. Además, cuando hablamos de sentido nos viene siempre la imagen de una trayectoria lineal, de una dirección que se adecúa más con las características de la linealidad, la articulación y el código propios del lenguaje. La imagen, a diferencia del lenguaje no es lineal, ni constituida por los ejes de paradigma y sintagma, no depende de la composición a partir de una serie de unidades discretas, sino que las suyas son continuas, contiguas e indeterminadas. Por ello, quizás sea un empobrecimiento reducir el campo de la imagen al del discurso. El clímax del significado es el nadir de la presencia. El significado culmina en la abstracción, la imagen en la materialidad.
En todo caso el ídolo, imagen de vivacidad superlativa, parece estar acorde con el campo de la ilusión radical. Y lo que echamos de menos en este mundo cómodo de los significados dispuestos, es tanto la vida de las imágenes como el delirio de las apariencias, la seducción de lo ilusorio, a la que, no obstante, no podremos volver mediante la apuesta de abolir el simulacro por medio de la exageración de su delirio, a riesgo de consumar el fin de la ilusión. Quizás sea más recomendable la actitud de Borges al final de Tlön Uqbar Orbis Tertius. O muy probablemente me equivoque y sea esta actitud la que Baudrillard propone:
El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles […] Si nuestras previsiones no erran, de aquí a cien años alguien descubrirá los cien tomos de la Segunda Enciclopedia de Tlön.
Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Yo no hago caso, yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana (que no pienso dar a la imprenta) del Urn Burial de Browne.
Bibliografía
- Baudrillard, Jean, El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas, Amorrortu, Buenos Aires, 2006
- ______________, El crimen perfecto, Anagrama, Barcelona, 2006
- ______________, El otro por sí mismo, Anagrama, Barcelona, 2001.
- ______________, El intercambio simbólico y la muerte, Monte Ávila, Caracas, 1980.
- Borges, Jorge Luis, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Ficciones, Obras completas, t. I, Emecé, Buenos Aires, 1996, pp. 431-443.
- Debray, Regis, Introducción a la mediología, Paidós, Barcelona, 2001.
- ______________, Vie et mort de l’image, Gallimard, Paris, 1992.
Notas
[1] Regis Debray, Vie et mort de l’image, ed., cit., p. 303.


