Trad. Maria Konta
Durante mucho tiempo la “herencia” (“héritage”) y “herencia genética” (“hérédité”) habían sido la misma palabra.[1] Para ser más precisos, la segunda precedió la primera en virtud de la palabra latina hereditas hasta su uso más o menos obsoleto en idiomas de linaje latino. En francés, por ejemplo, la “héritage” (“herencia”) aparece solo en el siglo XI, mientras que la “hérédité” (herencia genética) aún persiste en el siglo XVIII en la “hérédité des offices” en el sentido de la transmisión familiar de ciertos oficios públicos. (como el de notario).
Lo que, para nosotros, es una distinción clara entre las dos nociones no impide que se mezclen entre sí. La ley francesa habla de “réserve héréditaire” para designar una parte inalienable de ciertas herencias. Y de una manera completamente actual se puede hablar, indiferentemente, de una característica o heredada o hereditaria.
Por todo eso, sin embargo, la distinción, para nosotros, no es menos clara: la noción moderna de la herencia genética ha surgido de la biología y designa la transmisión fisiológica de lo que sea designado por “carácter” o “propiedad” que podemos hoy asociar, hasta cierto punto, con los constituyentes del genoma. La herencia, por su parte, se refiere en primer lugar a la transmisión de bienes materiales o simbólicos por disposición legal o tradición cultural.
Esta claridad siempre puede perder un poco, o más que un poco, de su autoevidencia cuando uno se da cuenta de que lo que surge de la tradición y no de la ley no surge de un código o de una decisión (ya sea pública o privada) pero de un proceso colectivo difuso, de ninguna manera institucionalizado o decisivo (incluso si tal vez está celebrado y promovido, o por el contrario rechazado o descartado). Por otro lado, es muy evidente que las formas específicas de integrar una herencia idéntica, por ejemplo, entre gemelos reales, pueden ser completamente diferente y que uno no puede simplemente separar la transmisión de los cromosomas de los efectos de los entornos y las situaciones de la vida. Los dos dominios funcionan a su vez como dos valores bastante distintos, o como metáforas, o incluso como metonimias o sinecdoques entre sí.
Entre “herencia” y “herencia genética” se desarrolla una curiosa escena de legado, una escena de generación, de derivación y diferenciación retroactiva, de contaminación o de contagio. ¿Quién pasa qué al otro? ¿Quién pasa qué al sujeto de la herencia, de la transmisión? ¿Cómo se debe reconocer y discernir la continuidad o la discontinuidad, la espontaneidad del cálculo?
¿Qué es lo que nosotros hemos recibido, nosotros los europeos de hoy, con este enredo semántico y retórico? Hemos recibido, esencialmente, dos modos de preocupación: el primero se refiere a todo lo que está conectado a la transmisión genética, a su determinación, su uso y manipulación. En otras palabras, un conjunto de preguntas que opera a través de la ley, de la decisión y, por lo tanto, de lo que deseamos legar a las generaciones futuras con respecto a la transmisión de la vida y de cual vida.
El segundo modo de preocupación se refiere a todo lo que es relativo a nuestro origen, al que está en nuestro presente y en su globalidad que surge de, o parece surgir de, pasados cuyos efectos nunca hemos dejado de considerar y evaluar, por ejemplo, cuando evocan un cristianismo congénitamente europeo, las iluminaciones generativas del mundo moderno, una tecnociencia en evolución y una revolución permanente. ¿De dónde venimos, nosotros que no sabemos a dónde vamos ni si vamos a algún lado o no?
¿Qué es lo que nos han pasado y qué tenemos a nuestra disposición para transmitir? ¿Pero quiénes somos “nosotros”? Precisamente aquellos que piensan en sí mismos como unidos por herencia o herencia genética, sin saber si es una cuestión de naturaleza o de derecho. Aquellos que tienen una conciencia aguda y difícil de que ya no pertenecen simplemente a una familia, ni a una ley, ni a una tradición, ni a una memoria ni a una historia. Una frase de René Char a la que Hannah Arendt llamó la atención afirma con fuerza lo que nos deja perplejos, incluso en lo aporético: “Nuestra herencia no proviene de ningún testamento”.
Un testamento se hace ante testigos (témoins): esto es lo que significa la palabra. Los testigos atestiguan que efectivamente ha habido este acto y que ha sido voluntario y realizado con la mente clara. Se ha tomado una decisión con respecto a las condiciones generales de la ley y la costumbre. La ausencia de testamento elimina de la herencia, no solo toda legitimidad, sino también su posibilidad, cuando se entiende que, claramente, ya no es el estado el que dará poder a la ejecución de la sucesión. En otras palabras: heredamos sin saber qué hacer con nuestra sucesión, sin siquiera saber cómo recibirla, y sin duda sin conocer su contenido. Ya no podemos ser, o no sabemos ser, los herederos, es decir, los destinatarios legales de nuestra historia.
Sin embargo, somos herederos: venimos de algún lado y algo de esa procedencia nos fue legado. Pero somos herederos, por lo tanto, más en un modo de herencia básica, en una sucesión que no tiene otro propósito que el de “occurrir” o “perseguir” que son apenas distinguibles: el simple “después” tiene el valor de un “de acuerdo con”, la secuencia tiene consecuencias sin que sepamos cómo o por qué. Además, las consecuencias parecen ahora más que nunca encadenadas a la lógica del desarrollo técnico (de todas formas, a menudo se habla de “generaciones” en el dominio del equipamiento).
De hecho, aquí hay una condición que es bastante inusual históricamente y, sin duda, también prehistóricamente. La sucesión de las generaciones siempre ha traído consigo la energía de una transmisión. Aunque parezca muy alejado de nuestras disposiciones jurídicas, esta transmisión siempre se ha supuesto en el hecho mismo de las estructuras elementales de parentesco de un grupo organizado. Al menos, se podría decir que el grupo se siguió a sí mismo, excluyendo en ciertos casos la perspectiva de las inclinaciones individuales. A lo sumo se proporcionó un objetivo, por ejemplo, isonomia, o conquista, o la República. Pero en nuestro caso, el grupo mismo ignora si es un grupo o la forma en que lo es. ¿Somos antiguos o modernos? ¿Somos griegos, romanos, judíos, cristianos, musulmanes, celtas, vikingos, regicidas, libertinos, campesinos, burgueses, eruditos, supersticiosos, marineros, cazadores, etc., etc.? Por lo tanto, ya no somos capaces de saber hacia quién o en qué dirección queremos o podemos ir.
Por lo tanto, no podemos entendernos en relación con la herencia genética —la transmisión de una colección de características más o menos constante— o en relación con una herencia, que supondría la ley o el testamento. Sin embargo, sabemos que nuestra existencia, como cualquier otra, ocurre en una reunión de lo que se ha transmitido: vida, cultura, conocimiento, y también sueños y formas. No podemos ignorar que somos nosotros mismos en el proceso de transmisión, y que aquellos que heredan de nosotros ya están aquí, incluso si lo que es de nosotros que retienen consiste más que nada en un rechazo de nuestra violencia, de nuestra miseria.
Lo que nos falta es la transmisión misma como acto: su sentido, su eficacia. Este es un estado de cosas que tal vez sea inherente a nuestro tiempo, involucrado como lo es en una guerra permanente y en una globalidad polimorfa, ya que la guerra representa a la vez la aceleración, una convulsión y una stasis de transmisión. En su novela de 1921 3 soldados, Dos Passos da voz a los pensamientos de los soldados estadounidenses que esperan embarcarse para Europa en 1917: “¿Fue todo esto una locura inútil? . . . ¿Acaso no habían tenido sueños cuando eran niños? ¿O las generaciones los habían preparado solo para esto?”
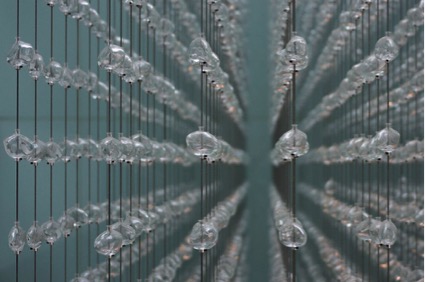
Que las generaciones ya no reproducen para renovarse o innovar, sino solo para presentarse a sí mismos una especie de escepticismo inútil: que ya no habrá iniciación a una madurez lograda ni el nacimiento en un mundo nuevo. Esto, sin duda, es lo que comenzó alrededor de 1917, en el mismo momento en que, y esto no es accidental, ese mundo pudo creer que estaba haciendo una “tabula rasa de su pasado” para que “el mundo cambiara su base “, en otras palabras, que se crea de nuevo al no heredar nada.
Nosotros mismos no hemos sido heredado la transmisión. Hemos abierto una era en la que la idea del comienzo absoluto y la de la suspensión total coexisten, el uno deslizándose hacia la otra. La herencia ha desaparecido de nuestra herencia genética y la herencia genética ha sido transferida a un enorme mecanismo de aumento exponencial, mucho más que un paso entre generaciones.
¿Cuál es, entonces, el traspaso, suspendido o confundido en el corazón de lo que ya no sabemos cómo llamar “historia”?
Transmitir es el término común de la herencia genética y la herencia. Los dos rasgos de los que se compone su esquema son el de apoderarse y el de poseer.
Lo que se transmite debe ser presentado, ofrecido o dejado antes de que pueda ser aprovechado, y para que así sea. La palabra francesa “legs” (legado) designa en primer lugar lo que queda: solo más tarde se acercó al legatum y, por lo tanto, se volvió a unir a la ley. Los temas centrales co-implicados de dejar y apoderarse están unidos en una temática originalmente conectada con la mano (el griego χείρ es pariente de her-, la raíz latina de heres, heredero. La mano que deja, que abandona (de ahí la viuda: χέρα) y la mano que se apodera, que apropia y retiene. La ley francesa habla de la ‘saisine‘ de los bienes del difunto por sus herederos.
Las dos manos no pueden ser las mismas, ni pueden ser las manos de la misma persona. Uno se convierte en heredero solo después de la muerte de la persona de quien se hereda. Es igualmente necesario que algún vínculo, una u otra forma de ley, nombre y autorice la incautación de la herencia, pero también que la incautación sea aceptada y ejecutada por el heredero. La relación de la herencia implica una modificación profunda en la conexión de la coexistencia. De hecho, es una relación que opera a través del cese de otra relación. Se basa en una discontinuidad esencial. En sentido estricto, es necesario declarar que el heredero nunca más volverá a encontrarse con la persona de quien hereda. El es un huérfano. Y esta es la razón por la cual, mientras los dos viven, la preocupación por la herencia puede ser un tabú, uno atado a la sombra de la muerte, un veneno que se desliza en las relaciones: presencia tantas sucesiones disputadas y malversadas. Una vieja fórmula en la ley francesa expresa el carácter inmediato de la “saisine” de los productos y derechos del difunto cuando dice, de una manera sorprendentemente precisa (“saisissante”), “el muertos se apodera del vivo” (le mort saisit le vif).
También es de acuerdo con esta fórmula que se concibió la transferencia instantánea de la realeza del soberano muerto al heredero de la corona. De esa manera se podría garantizar que: “el trono de la realeza nunca estuvo vacante, que hay una continuidad de rey a rey” (Pierre Dupuy, Tratado sobre el poder de la realeza, 1655). Sin embargo, no es difícil ver que la fuerza y la prisa de la garantía dan testimonio sobre la negación que cubre: de rey a rey, hay, con certeza, muerte y transferencia. Igualmente, puede haber apropiación indebida, traición o perversión de la supuesta continuidad.
La ruptura, sin la cual no se podría hablar de herencia, da un giro más profundo si uno se da cuenta de que la captura constituye una apropiación. Es por esta razón que la herencia muestra mejor cómo la transmisión de propiedades no solo es discontinua sino que también implica una heterogeneidad. Que la composición genética de uno, o más propiamente de dos, se convierte en la del otro, esto no surge de la simple copia (o de la clonación, en el sentido más familiar de esta noción, en la que no me detendré aquí). Cuando lo que es propio de uno se convierte en lo del otro (imaginando esto incluso sin excluir la reproducción no sexual) se convierte, como mínimo, en otra propiedad e inevitablemente implica una alteración, por no decir una alienación, de la primera. ¿Qué es, de hecho, lo que es “propio” de una existencia? No es una suma total de características que se poseen. Es el hecho de que una unidad singular, que es irreductible a cualquier rasgo o combinación de rasgos, actúa como el punto de identidad, quizás vacío en sí mismo, vacante como el “yo” kantiano que “debe acompañar a todas mis presentaciones” fuera de lo cual se puede imaginar algo así como una relación, una relación de transmisión y, de hecho, de herencia genética. No es solo porque los genes se recombinan y se recomponen a sí mismos que los hijos difieren de sus padres: sería mejor decir que estos fenómenos en sí mismos dependen del evento a través del cual emerge otro centro de apropiación. Lo que ocurre es solo una transferencia de propiedades porque es, ante todo, una sustitución en el lugar de apropiación (cada apropiación no es menos indefinidamente móvil y abierta que la anterior), abierta, igualmente, a la despropiación de su propia herencia genética y de su herencia.
La discontinuidad, por lo tanto, rodea una despropiación. La herencia y la herencia genética rodean una desheredación necesaria (déshérence). Este término francés afirma la ausencia del valor de her (el portugués habla de herança jacente, el alemán de erbenlos, el inglés hace uso de la palabra arcaica escheat —de ex-cadere, caer fuera—, el español habla de abandono e italiano de una eredita vacante). La ausencia del heredero, la desocupación de la posibilidad misma de herencia está implícita en su propia idea, no solo porque es posible que no haya nadie para heredar sino porque la posibilidad de desheredación está contenida en la herencia (que también contiene la otra posibilidad, la de desheredar a un posible heredero).
Pero más allá de esto, como acabamos de ver, una desheredación esencial pertenece también a la herencia, debido al hecho de que lo que es “propio” no se transmite.
Siempre hay algo del orden de lo que la ley italiana llama beni vacanti, bienes vacantes, bienes que no pertenecen a nadie. No consisten únicamente en realidades que puedan ser poseídas, sino también en algo que no es un bien, pero es la ocasión para la cual existe la posibilidad de que algo sea un “bien”: el propio poseedor. Sin embargo, no hay posesión de esto, y nadie sabría cómo legarlo.
La herencia no es una transmisión continua, ni una posesión asegurada. El heredero debe apropiarse de su herencia o de su herencia genética, y solo puede hacerlo mediante una sustitución, que es completamente discontinua, de lo que es propio a la apropiación. Las palabras de Fausto de Goethe son bien conocidas: “Lo que has heredado de tus padres, tómalo para que puedas poseerlo” (ll. 682-83). La adquisición es precisamente lo que la herencia y la herencia genética excluyen. De la misma manera, es sorprendente que los bienes vacantes puedan conducir, por ley, a lo que se conoce como usucapión: a la toma o incautación en virtud del uso (el término “posesión adquisitiva” también se usa en la ley francesa) cuando el uso de un bien que es de largo plazo y propio permite al usuario convertirse en su propietario.
En el corazón del comunismo se encuentra, de manera esencial, la sustitución del uso por el intercambio. La propiedad que concuerda con el uso excluye la herencia, esta última, por el contrario, favorece el intercambio, descansando como lo hace sobre una unidad de equivalencia. El dinero es sin duda la forma ejemplar de intercambio (en particular en la división entre varios herederos, que también tienen una equivalencia entre ellos). Esta es ciertamente la razón por la cual el comunismo excluye la herencia en principio, tanto como excluye cualquier consideración moral y jurídica de la herencia, es decir, la consideración de una equivalencia en virtud del linaje o de sangre.
Dentro de tal perspectiva, la continuidad de la transmisión desaparece con la transmisión misma. En cambio, uno tendría que sustituir lo que debería llamarse más propiamente una repetición posesiva, una que se renueva cada vez. No una apropiación fantasmática de las propiedades del otro, sino una nueva toma, inédita por parte de otro inconmensurable con cualquier otro. Es en este sentido que Derrida pudo afirmar que la experiencia de la herencia es imposible: lo que es imposible es la continuidad y la reapropiación, tanto como cada identidad —con el otro como con uno mismo— es imposible. Todos los bienes están en primer lugar vacíos, y este vacío les pertenece esencialmente.

Entonces, el pensamiento de la herencia o desaparece o se transforma del registro de tener al registro del ser. Derrida escribe: “somos solo lo que heredamos. Nuestro ser es una herencia, el lenguaje que hablamos es herencia.”[2] No es, por lo tanto, una cuestión de un “bien” o de contenidos heredados, sino el hecho mismo de heredar, o si se puede decir esto, de “hereditar”: de aprovechar, siempre y de nuevo, aquello por lo que hemos sido hechos, pero cuyo ‘hacer’ debe hacerse cada vez de nuevo. Cada vez: para cada individuo, cada generación, cada hablante de idioma, cada cultura y cada nuevo momento de transposición incesante y transvaloración que cada transmisión lleva a cabo.
Ya sea representada como natural o codificada, la herencia y la herencia genética, en el sentido de una continuidad, son imposibles. Su posibilidad se basa en la discontinuidad y en la alteración de lo que es propio (su muerte o su devenir completamente diferente).
Es, entonces, completamente posible que las verdaderas dificultades que tenemos para concebir qué, y de quién, y cómo heredamos o cargamos nuestra herencia genética, dificultades que desencadenan aquí y allá un acceso de ira para la identificación y la defensa de un pasado sacro —podría ser también fácilmente el fermento de una reflexión renovada sobre lo que es lo que nos impide heredar todo, mientras que nos asegura que todos venimos de la misma procedencia infinitamente arcaica, siendo esto lo que abre en lo inmemorial la posibilidad de la discontinuidad. Incluso Freud, tan cuidadoso con las extrapolaciones y las suposiciones aventureras, pudo hablar, en relación con su ascendencia judía (a la que estaba poco apegado) de “la conciencia clara de una identidad interna, el misterio de la estructura psicológica familiar” (Carta a B’nai B’rith, 1926). En 1932, le escribió a Arnold Zweig: “es imposible decir lo que hemos traído como herencia a través de la sangre y los nervios”.[3]
Lo que Freud llama “herencia”, aquí, se refiere más bien a lo que designamos como herencia genética. La sola palabra, dividida en dos, conlleva un doble deseo (y un doble fantasma): por un lado, continuidad, en base a la cual existe, sin duda, un deseo de haber estado siempre allí, de nunca haber estado nacido, en otras palabras, descontinuar. Por otro lado, existe el deseo de que la muerte se borre al “apoderarse de los vivos”, en otras palabras, que moriría completamente listo para vivir de nuevo al mismo tiempo que otro, para continuar en descontinuación.
La historia, la sociedad y la cultura se hacen cargo del mal manejo del fantasma de la continuidad. No habría ni herencia genética y tampoco patrimonio si los padres y los poseedores no murieran. Por supuesto, tenemos la “conciencia clara de un misterio” que no es otra que la inmensa coexistencia de todos los seres y de todos los tiempos. Sin embargo, esa misma, esta vasta construcción física y psíquica, cósmica y ética, autorizada y beligerante, no hereda de nadie, y tampoco deja una herencia a alguien. Tenemos la conciencia de un misterio de continuidad, que conlleva su anverso, el misterio de su propia discontinuidad frente a cada procedencia, cada generación, cada apropiación de un principio y de un fin.
También hay una versión inversa de la misma complejidad divisiva entre herencia genética y herencia. La primera aparece a menudo como llena de peligros: se teme que las enfermedades y los fracasos se deriven de los ancestros porque se transmiten como una maldición; en respuesta uno no puede hacer nada más que bendecirlos, con la esperanza de la transmisión de una disposición feliz. La continuidad parece cargada, entonces, de fatalidad, mientras que la discontinuidad abriría la posibilidad de la reinvención y de lo nuevo.
De una forma u otra, es muy difícil no sentir que hay tanto un legado tan universal como una discreción en el sentido matemático-físico del término: lo opuesto a la adición (agregación, concreción, acumulación) de donde surge una totalidad, la concatenación de elementos desunidos. Es el mismo doble carácter que el que llamamos tiempo: la continuidad de la duración y la puntualidad del instante. Pero sin una no habría el otro, y viceversa.
Por lo tanto, siempre hay apertura, suspensión, una interrupción de cada presente en el corazón del flujo que se lleva todo.
Hay un vacío general del mundo, ya que hay un vacío esencial en el corazón de cada transmisión. Todos los bienes están vacíos de alguna manera. El tiempo presente tiene dificultades para pensar en sí mismo como un heredero y teme no dejar nada. Cree, por lo tanto, que carece de las hermosas continuidades que cree reconocer en épocas anteriores. Quizás lo que se le da a la experiencia, de una manera, para estar seguro, difícil e inquietante, es el vacío esencial de todos los supuestos bienes propios, y la necesidad de rehacer y volver a reproducir la posibilidad de lo propio: porque siempre se hereda de un vacío.
Es necesario escuchar la palabra del Empedocles de Hölderlin:
Su herencia, lo que ganó y aprendió,
Las narraciones de todas las voces de tus padres que te enseñan,
Todas las costumbres, nombres de todos los dioses antiguos,
Olvida estas cosas valientemente; como bebés recién nacidos
Tus ojos se abrirán a la piedad de la naturaleza.[4]
Notas
[1] Este texto es traducción del artículo inglés “Beni Vacanti” (trad. Peter Hanly) publicado en Philosophy Today 60: 4 (otoño 2016): 1-8. Agradezco a Jean-Luc Nancy por enviarme el original en francés. En las notas a pie incluiré las referencias del traductor inglés. En el original Nancy no proporciona fuentes.
[2] Mi traducción. En el texto inglés: Jacques Derrida, “The Deconstruction of Actuality,” in Derrida, Negotiations: Interventions and Interviews 1971-2001, ed. and trans. Elizabeth Rottenberg (Stanford, CA: Stanford University Press, 2002), 111.
[3] Mi traducción. En inglés: The Letters of Sigmund Freud and Arnold Zweig (New York: New York University Press, 1987), 51.
[4] Mi traducción. En inglés: Friedrich Hölderlin, The Death of Empedocles: A Mourning-Play, trans. David Farrell Krell (Albany: State University of New York Press, 2009), 90.


